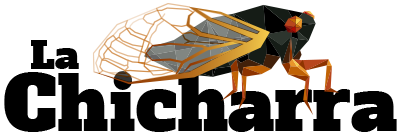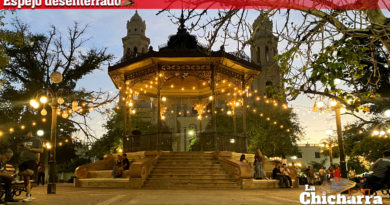Basura celeste: La impresión de “tocar” un flanco de la realidad
Por Ricardo Solís
 Una de las más interesantes novelas de la escritora española Almudena Grandes, la segunda entrega dentro de su ambicioso proyecto “Episodios de una Guerra Interminable”, se titula El lector de Julio Verne (Tusquets Editores, 2012) y aborda, como otras de la serie, un momento de la historia ibérica tras el fin de la Guerra Civil, a fines de los años cuarenta, en el que la vida de un niño –hijo de un guardia civil– en un pequeño pueblo de la Sierra Sur del país funciona como espejo y filtro para una realidad circundante que, con toda su crudeza, se devela a ojos del lector como parte de un conflicto que, por desgracia, aún no concluye.
Una de las más interesantes novelas de la escritora española Almudena Grandes, la segunda entrega dentro de su ambicioso proyecto “Episodios de una Guerra Interminable”, se titula El lector de Julio Verne (Tusquets Editores, 2012) y aborda, como otras de la serie, un momento de la historia ibérica tras el fin de la Guerra Civil, a fines de los años cuarenta, en el que la vida de un niño –hijo de un guardia civil– en un pequeño pueblo de la Sierra Sur del país funciona como espejo y filtro para una realidad circundante que, con toda su crudeza, se devela a ojos del lector como parte de un conflicto que, por desgracia, aún no concluye.
Estos “episodios” a los que me refiero constituyen, de acuerdo con el trazado “plan de la obra” de la escritora, un proyecto de seis novelas que recorren los años del franquismo en España a través de historias de ficción y, después de la primera novela, Inés y la alegría (Tusquets Editores, 2010), este segundo libro toma una distancia apropiada en muchos aspectos, porque ahora la autora toma como protagonista y punto focal para narrar los acontecimientos a un niño que se adentra en la pre adolescencia y deberá tomar decisiones clave para su futuro.
Así, Antonino –Nino– vive la condena de ser hijo de un guardia civil y llevar su mismo nombre, además, al lado de su madre y hermanos comparte el espacio del “cuartel” en el poblado de Fuensanta de Martos, un sitio pequeño donde sus habitantes siempre se encuentran entre dos fuegos, el sometimiento al régimen o ser –en alguna medida– partícipes del movimiento de guerrilla, en aquellos años liderado por la figura casi mítica de Cencerro –nombre que recibió Tomás Guillén Roldán– y que, después de su muerte, continuó con aquellos que tomaron la estafeta (es decir, su mismo nombre).
De hecho, al final de la obra se incluye un apartado en el que Almudena Grandes detalla los orígenes de la novela y las fuentes de donde abrevó para dar forma a El lector de Julio Verne; en estos términos, aunque se basa en el relato de vida de un amigo (Cristino Pérez Meléndez) a quien conoce en un viaje por Marruecos, es asimismo fruto de una investigación concienzuda que recoge y combina los datos de muchos historiadores que han llamado al periodo que se aborda en la obra –los años que van de 1947 a 1949– el “Trienio del Terror”.
Este texto al final de la novela se sitúa en la línea de “explicaciones” y agradecimientos que suelen colocar los escritores al concluir una obra; para el caso de esta historia, lo que ocurre es que en el escrito se pueden “confirmar” las impresiones que, probablemente, animan a los lectores en una novela como ésta que, desde su título, brinda expectativas pero, también, permite “notar” aquellas vías interpretativas que no se señalan de manera explícita o directa.
Respecto de lo anterior, es casi obvio que Nino habrá de topar con las obras de Julio Verne pero, curiosamente, una lectura detenida de la obra hace suponer que, de haber un “modelo” preexistente para la narración, éste se acerca mucho más al Robert Louis Stevenson de La Isla del Tesoro (y, justamente, al llegar a la página 413, se lee que Grandes se refiere al personaje de Pepe el Portugués como “mi Long John Silver particular”), puesto que Nino es capaz de atravesar las más duras situaciones y salir, si no indemne, sí fortalecido y “aleccionado”, es decir, preparado –desde el futuro previsible a partir del cual se narra– para lo que vendrá y dispuesto a asumir la consecuencia de “elegir” un bando, tomar partido en un conflicto que, en ese pueblo pequeño, significaba “vivir apenas”, como “único recurso al alcance de quienes aspiraban a una supervivencia que nada ni nadie podía garantizarles”.
Después de todo, no debe olvidarse que se trata de una obra de ficción, una novela, y como tal no se ata a la realidad de manera férrea; aun así, la autora no deja de precisar que en la historia “hay muchas cosas que parecen mentira pero fueron verdad en los años cuarenta del siglo XX” y que, por otra parte, rescata “el orgullo” de quienes “no dejaron de recordar”, porque –eso sí– vaya que a Grandes la han juzgado por su actitud decidida frente a estos fenómenos históricos en España, algo que, lejos de negar, afirma al reconocer que, como muchos en su país, padece “una obsesión sentimental casi enfermiza por la guerra civil y la posguerra”. Son palabras que bastan para dar a entender su voluntad de acometer una empresa tan ambiciosa como sus “Episodios de una guerra interminable” (de los cuales se han publicado ya cinco novelas).
Ahora, El lector de Julio Verne tiene a su favor, respecto de la primera entrega, que su tono es más atractivo y su estructura permite a sus personajes adquirir complejidad sin afectarse con cierta “seriedad”; antes bien, los adultos que rodean a Nino se erigen, en el entorno, como quienes determinan la tensión narrativa y, a través de sus acciones, consiguen que el lector “acompañe” en su transformación a un niño que se halla de cara a hechos que no puede explicarse del todo pero que, en su contundencia, ofrecen parte de una impresión que se complementa –para quien lee– de manera efectiva (hay que insistir, el “modelo” parece ser Stevenson, esto es, una prosa fina que cuida el detalle y no deja que un personaje “resbale” ni pierda solidez).
Esta segunda novela del ciclo que ha diseñado Almudena Grandes es, desde donde se mire, una muy buena historia –que prepara el terreno para Las tres bodas de Manolita (Tusquets Editores, 2014)–, un relato prolongado que, desde diferentes puntos geográficos y temporales para una época decisiva en la historia reciente de España, se convierte en una oportunidad para acercarse a una forma de “comprensión” que sólo la literatura puede ofrecer: la idea de que se “toca” algún flanco de la realidad a través de cómo se manifiesta lo que constituye la “leyenda” de aquellos tiempos en los que hubo “mucha gente, mucho dolor, mucho heroísmo, mucha sangre, mucho coraje, demasiado sufrimiento”.
El lector de Julio Verne podrá concluir con una especie de “final feliz”, pero no pierde la crudeza ni su oscuro encantamiento para quien, como Almudena Grandes, se deja guiar por una pasión obsesiva para desentrañar el registro de lo humano en un periodo histórico que no deja de suscitar polémica en su país, y que sigue dando de qué narrar a muchos autores. Esta novela es una de ésas a las que el adjetivo de “hermosa” no le viene mal.
Ricardo Solís (Navojoa, Sonora, 1970). Realizó estudios de Derecho y Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora. Ha colaborado en distintos medios locales y nacionales. Ganador de diferentes premios nacionales de poesía y autor de algunos poemarios. Fue reportero de la sección Cultura para La Jornada Jalisco y El Informador. Actualmente trabaja para el gobierno municipal de Zapopan.
– PUBLICIDAD –