La Perinola: El oficio salvaje
Por Álex Ramírez-Arballo
 Creo que cada vez que abro la boca estoy desviándome del camino, como si el hecho de pronunciar palabra fuera la manera más rápida de cometer un estropicio irreparable, como si al decir algo ocasionáramos un cósmico desequilibrio en el intacto universo de las ideas. Como se verá, soy algo radical en esto, en esta certeza mía de suponer una distancia insalvable entre el mundo interior de la persona -donde ocurren siempre el infierno y las maravillas- y esa realidad histórica y material que es la página labrada por el sistema alfabético que hemos desarrollado para fijar el tiempo. Amigos míos me han hecho ver, con muy buen juicio y las mejores intenciones, que esta manía mía no es otra cosa que un desecho romántico del que he acabado haciendo un fatal fetiche. Entiendo lo que dicen y, es más, les doy la razón. Lo que sucede es que comprender ciertas cosas no se traduce por necesidad en un cambio de conducta: todos los fumadores que conozco saben perfectamente que el tabaco tiene el potencial de matarlos de cáncer, pero no por enterarse de tan horrible verdad abandonan el hábito de su nicotinomanía.
Creo que cada vez que abro la boca estoy desviándome del camino, como si el hecho de pronunciar palabra fuera la manera más rápida de cometer un estropicio irreparable, como si al decir algo ocasionáramos un cósmico desequilibrio en el intacto universo de las ideas. Como se verá, soy algo radical en esto, en esta certeza mía de suponer una distancia insalvable entre el mundo interior de la persona -donde ocurren siempre el infierno y las maravillas- y esa realidad histórica y material que es la página labrada por el sistema alfabético que hemos desarrollado para fijar el tiempo. Amigos míos me han hecho ver, con muy buen juicio y las mejores intenciones, que esta manía mía no es otra cosa que un desecho romántico del que he acabado haciendo un fatal fetiche. Entiendo lo que dicen y, es más, les doy la razón. Lo que sucede es que comprender ciertas cosas no se traduce por necesidad en un cambio de conducta: todos los fumadores que conozco saben perfectamente que el tabaco tiene el potencial de matarlos de cáncer, pero no por enterarse de tan horrible verdad abandonan el hábito de su nicotinomanía.
En cuanto al arte de escribir he de decir que es una afición salvaje. Se trata de rastrear con vehemencia el mundo de la vida para traducir y fijar (al menos eso es lo que se desea consciente o inconscientemente) en un lenguaje común el prodigio nuestro de cada día. Es una encomienda fatal, es una carga demasiado grande para un hombre; por eso es por lo que la gran mayoría de los escritores son meros merodeadores, gente que se asoma a través de los cristales empañados de la catedral de la escritura y se deleitan con lo que pudiendo ser no es, porque se sienten cercanos a un fuego que no termina nunca de quemarlo todo. Salvan el mundo de los días mientras participan con medio pie de aquellas aguas quemantes. No son tontos ni insensibles, intuyen el poder telúrico de las palabras, pero son incapaces de saltar sin saber con certeza si en sus espaldas ha nacido un par de alas.
No creo que el del escritor sea un oficio. Sé que escribir demanda más, siempre más, una entrega radical y heroica que no puede caber en los rituales de la burocracia cultural, sus reglamentaciones y horarios de oficina. No daría mi vida por mi vida, pero sí la daría sin pensarlo por esas dos o tres páginas que ansío conseguir alguna vez. Así de absurdo es el deseo de convocar lo imposible, que creo habita en el corazón de quienes han descubierto desde muy pequeños una misión esencial no sujeta jamás a negociación o renuncia.
¿Qué profundos resortes del alma humana activan esta locura? No lo sé y a estas alturas de mi vida creo que poco importa indagar en el asunto, eso es materia para los profesionales de la salud mental. Solo entiendo que se trata de una vida no elegida que consiste en grandes páramos de soledad en los que toda la maldad y el dolor que han sido suelen campar a sus anchas. Un escritor no es un escribano sino un cuerpo habitado por fuerzas que desconoce.
En ocasiones creo que todo este asunto se trata de conseguir después de tanto esfuerzo un esbozo de la malignidad que nos rodea por todas partes: las palabras como una inútil forma de redención. Rayamos el aire que nos rodea en la caída. Somos los hacedores de un breve eco que a nadie importa. Queremos conocer el rostro del dios violento que nos mata.
No hay nada sutil en la escritura, todo es pelear a cuchillo dejando sobre la mesa los trozos perdidos en combate. No aceptaré una idea menos fiera que esta, por egregio que sea el proponente. No tiene sentido alguno, salvo que el oficiante haya sido mordido por la serpiente sociológica y se encuentre enfrascado en la loca empresa de narrar todas las causas y consecuencias del mundo que lo rodea: la farsa pomposa de la ciencia social. Quedará claro que no tengo el menor respeto por estas burdas falsificaciones.
Es difícil, lo sé bien, explicar todo esto. Vivimos rodeados por un aura de utilidad que lo envuelve todo, el mercado o la política, el amor y sus pasiones, el pensamiento y la crítica; pero por ello mismo es que le atribuyo a la literatura su carácter único, el de trascender al hombre mismo en su intento de comprensión, de esa comprensión viva que es acto y ritmo, inspiración y revelación, pulsión y deseo de comunión, es decir, mito. Las letras en las que creo son las que repiten la misma melodía mitológica, el mismo canto ceremonial que edades atrás unía a la comunidad en torno a la sabiduría del fuego bajo el cielo rebozado de estrellas.
Las religiones y las ideologías han querido someter la bestia de la literatura, pero han fracasado estrepitosamente. ¿Cómo poder atrapar en una red el sonido de la vida?, o incluso algo más enloquecido, ¿cómo sujetar por alguna parte la presencia material que nos habita e impulsa? Es imposible, pero en esta época nuestra, de cínicos y castrados, refugiarse en las alcantarillas hediondas de la parodia ha sido un negocio redituable, al menos en el hit parade de las estanterías librescas. La fobia metafísica de los novísimos escritores no da para más.
Escribir ha de ser para mí un acto de rebelión de cara a los demás, pero de absoluta sumisión al misterio que encierra. No intelectualizo en torno a ella, más bien transcribo al vuelo, con más fe que certezas, la pulsación de algo vivo que sigue en busca de su nombre porque entiende que aquello que se nombra permanece y queda. ¿No es esta acaso la evidencia más acabada de que el tigre de Borges y la piedra de Spinoza son las metáforas perfectas de nuestra condición más esencial, la de ser no otra cosa que conciencia de un ser para la muerte, conciencia que lucha hasta el final con todas sus fuerzas para tratar de evitar, con honor y belleza, lo que sabe muy bien es imposible?
Álex Ramírez-Arballo. Doctor en literaturas hispánicas. Profesor de lengua y literatura en la Penn State University. Escritor, mentor y conferenciante. Amante del documental y de todas las formas de la no ficción. Blogger, vlogger y podcaster. www.alexramirezblog.com



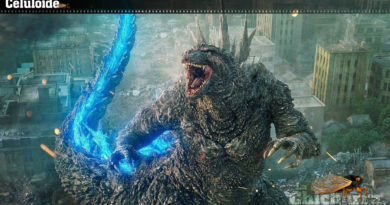



Qué bonito escribe Alex