La Perinola: A las puertas de una larga noche
Por Álex Ramírez-Arballo
 La situación es ya desesperada: el país permanece a la deriva, sin rumbo, en medio de una tempestad que nadie pudo prever. Los pocos y frágiles avances democráticos de los últimos años se han ido ya y probablemente no volverán. La depravación se ha hecho con el poder y lo ha conseguido realizando los trucos más antiguos del manual de la seducción: la mentira, el halago, la propaganda, el empeño sistemático de quien se lanza a la plaza pública sin otro afán que remover las aguas, inyectando en la muchedumbre el virus de la animadversión infinita. Es tarde ya, lo digo de nuevo, el país no volverá a ser lo que era antes del advenimiento de estos vientos demagógicos que hoy se entretienen derrumbándolo todo; el sueño de una integración global, el deseo de una economía atenta a las necesidades que nos plantea la historia, el empoderamiento de la creatividad y la consolidación de instituciones fuertes bajo el constante escrutinio de la sociedad civil ha terminado y tal vez para siempre. Lo digo muy seriamente, estoy convencido de que moriré sin ver que el país pueda recuperarse de este golpe mortal que se ha autoinfligido en 2018. O no.
La situación es ya desesperada: el país permanece a la deriva, sin rumbo, en medio de una tempestad que nadie pudo prever. Los pocos y frágiles avances democráticos de los últimos años se han ido ya y probablemente no volverán. La depravación se ha hecho con el poder y lo ha conseguido realizando los trucos más antiguos del manual de la seducción: la mentira, el halago, la propaganda, el empeño sistemático de quien se lanza a la plaza pública sin otro afán que remover las aguas, inyectando en la muchedumbre el virus de la animadversión infinita. Es tarde ya, lo digo de nuevo, el país no volverá a ser lo que era antes del advenimiento de estos vientos demagógicos que hoy se entretienen derrumbándolo todo; el sueño de una integración global, el deseo de una economía atenta a las necesidades que nos plantea la historia, el empoderamiento de la creatividad y la consolidación de instituciones fuertes bajo el constante escrutinio de la sociedad civil ha terminado y tal vez para siempre. Lo digo muy seriamente, estoy convencido de que moriré sin ver que el país pueda recuperarse de este golpe mortal que se ha autoinfligido en 2018. O no.
El gobierno actual es una densa sombra de sinsentido que aplasta el futuro, lo sofoca y aniquila. Son ellos, los funcionarios fieles y los simpatizantes que han hecho posible esta tragedia nacional, quienes se han encargado de prenderle fuego a los brotes tiernos de una patria que nunca ha acabado de nacer; ahora ya es tarda para intentar algo que no sea correr para tratar de salvar nuestras vidas. Ganaron y no cederán, ni siquiera por la fuerza del voto, sobre todo porque este solo les interesaba para llegar al poder; es algo así como una escalera que ahora es derribada desde lo alto para que nadie más pueda ascender por ella. El país, pues, tiene dueños, tiene dueño, y los demás, que somos tú y yo, que somos todos, estamos condenados a vivir maniatados por estos secuestradores que visten de color guinda.
Sin embargo, observo que la vida sigue su curso y millones de personas se levantan como si nada de esto estuviera ocurriendo, como si ante el avance de una plaga devastadora la gente del pueblo siguiera cumpliendo puntualmente sus tareas, apegados a sus rutinas y costumbres, indiferentes ante los fuegos del apocalipsis populista que hoy nos consume. ¿Por qué la locura termina siendo aceptada como la norma? El demente de palacio es incapaz de sostenerse de pie frente al viento, articular tres palabras, entender mínimamente las reglas de juego del mundo que habita, pero nada de esto impide que la población siga moviéndose a su ritmo, desdeñando el horror al que está moralmente obligada dada la magnitud del desastre.
Los enemigos de la libertad han quemado el último de los puentes, se han instalado en el centro de poder nacional y se preparan para destruirlo todo con furor bucanero. Es la pesadilla antiliberal. Es el fin del fin de la historia. Es el monstruo que trasciende los límites que le impone la pesadilla y penetra el mundo de la realidad para devorarlo y regurgitarlo todo, y devorarlo una vez más. El régimen actual, hay que decirlo muchas veces para que quede claro, es profundamente conservador, aunque se denomine a sí mismo liberal. Se trata de un movimiento retardatario que no tiene ojos más que para visualizar los sueños lisérgicos del pasado utilizando una retórica caduca y nostálgica. Son enemigos de la realidad, por eso huyen de ella echando mano de una retórica autocomplaciente plagada de falsedades y reduccionismos simplistas. El presidente de México podrá ser muchas cosas, pero un tonto no es, sabe muy bien cómo pulsar la tecla que excita las emociones primordiales de la muchedumbre.
López Obrador es profundamente antiliberal, por eso hay que combatirlo, pero primero hay que desenmascararlo, ponerlo en el lugar que le corresponde. Una prueba de esto es la más obvia de todas, sus constantes ataques a las libertades de la persona. Los asaltos a la prensa, por ejemplo, encarnan el furor de quien no acepta que haya más verdad que la suya; no le interesan las sociedades abiertas donde todos podamos expresarnos, le interesa el ideal de un reino propio más que el de una república.
Los auténticos liberales entienden que el individuo es más importante que la colectividad. El ideal del “pueblo” que tantas veces repite el presidente es una entelequia, un monigote que él maneja hábilmente como el titiritero de feria que siempre ha sido. Atacar al individuo es operar desde el celo autoritario. Se trata de una falacia sumamente redituable que aplasta lo más sagrado que tenemos todos, que es nuestra singularidad. Los hombres no somos etiquetas, identidades o marchamos, somos mucho más, somos personas.
El presidente detesta la libertad en alguien más que no sea él mismo, por eso promueve, como en el caso de sus recientes embestidas al poder judicial, una retórica de confrontación que busca azuzar a sus seguidores contra todo aquel que él considere es contrario a sus intereses personalísimos. Considera que el ejercicio del poder público ha de ser darle rienda a sus caprichos, no entiende que las estructuras de gobierno han sido diseñadas para generar ciertos equilibrios o contrapesos necesarios para evitar las tentaciones despóticas. AMLO ha hecho de la coerción una práctica cotidiana desde su púlpito matutino.
Tenemos un gobierno de intransigentes. No entienden que un principio esencial del liberalismo es tolerar la opinión de quienes piensan diferente a nosotros, incluso de quienes nos insultan; lo he dicho una y mil veces: la libertad de expresión consiste en defender el derecho que tiene un ciudadano de mentarle la madre a otro si le da la gana. Decir “Buenos días, señor vecino” no implica riesgo alguno y no precisa ser protegido por ninguna ley. Esto no lo entiende el presidente, que echa mano de argumentos viejunos (tantas veces escuchados en boca de mis mayores) para tratar de ponerle un bozal a sus detractores; el caso más evidente de esto es el desprecio que siente por las redes sociales, antes benditas y hoy territorio de herejes que es preciso colonizar y catequizar.
Un gobierno liberal debería comprender que la idea de un gobierno limitado implica por necesidad que quienes lo conforman sean eficaces. No sucede así con el régimen actual, que si ha adelgazado las nóminas ha sido para concentrar poder en las manos del amado líder, que desprecia el profesionalismo y la técnica; lo que realmente le importa es que aquellos que lo acompañen le sean fieles y repitan en todo momento los lemas y principios de la fe obradorista, como aquella ridiculez nauseabunda de imprimir la cartilla moral de Reyes para “educar” al “pueblo”. El gobierno será siempre un mal necesario, lo sabemos, pero en el caso del México actual ha adquirido visos de mal incurable.
John Adams (1735–1826) hablaba de un gobierno de leyes, no de hombres. Pues bien, los actuales “liberales” mexicanos creen exactamente lo contrario: un gobierno encarnado en los caprichos del presidente. Son la personificación de un priismo que supusimos todos superado: el poder depositado en la voluntad personal del ungido. La ley es en todo esto simple atrezo. Si la ley me da la razón, vale, si no, no me vale y debe ser derogada de inmediato, tal es la reacción de un presidente que confunde sus chifladuras con la verdad. Algún día los historiadores voltearán hacia estos años y contemplarán con horror este tiempo nuestro, como quien se asoma al pozo que cae en vertical hacia el corazón del infierno.

El afán de reinventarlo todo se contrapone de modo radical al liberalismo. Los liberales creemos en la existencia (evidente en sí misma, además) de un orden social producto de la sumatoria de millones y millones de interacciones humanas. Sin embargo, el presidente López Obrador está convencido de que es menester inventar una vez más la rueda. Reclama para sí mismo impulsos fundacionales propios de un novelesco dictador latinoamericano más que de un estadista del siglo XXI. El “orden espontáneo” del que hablaba Hayek no le representa nada. Él cree, y con él la curia, que es menester imponer un orden definitivo, recuperar el paraíso arrebatado por la “ambición neoliberal” y así reconciliar el cielo y la tierra bajo la nueva alianza, el pacto definitivo.
El presidente no cree en los mercados, en la propiedad privada y el comercio. Lo asume como una realidad global que se le impone, pero huye de ella echando mano de delirios localistas, renuncias y abdicaciones, prometiendo un retorno a la edad dorada de un provincianismo à la López Velarde donde las tardes estivales en los pueblos son todas beatitud. No lo oculta, por el contrario, se envanece de estas actitudes de acendrado conservadurismo; supone que la gente que vive en los villorrios de la nación son esencialmente buenos, salvajes bondadosos que viven atados a la tierra, que no han comido aún del árbol de la ciencia y que por ello deben ser tenidos como paradigmas del nuevo hombre mexicano. La insistencia de este régimen en asumir públicamente (¡sin rubores!) una serie de supersticiones a caballo entre lo evangélico y lo new age resulta de un humor involuntario aterrador. El presidente le da la espalda al mundo porque le teme. Quiere para él, es decir, para todos nosotros, la recuperación de una arcadia mexicana donde el lucro, el ideal de progreso y expansión, el mestizaje y el rejuego cultural no existan ni siquiera como suposición. Su telurismo condena a una generación entera a la pobreza material, la marginación epocal y el atraso con respecto a la gente que habita regiones menos infelices de nuestro planeta. Un liberal ha tenido siempre claro que el destino humano es planetario, es decir, todo lo contrario a la dinámica de políticas regresivas que buscan imponerse desde Palacio.
Un liberal entiende el valor de la sociedad civil. Aquí es donde es más fácil ejemplificar el antiliberalismo obradorista; el actual régimen se ha encargado de menospreciar o abiertamente atacar las iniciativas de organización que nacen de la sociedad civil. Es muy sencillo, las teme. Entiende bien que si hay algo que puede ejercer un contrapeso factual a su autoritarismo es la asociación de hombres libres, personas sin más interés que la conjugación de talentos para construir, sin permiso de nadie, una realidad nacional auténticamente esperanzadora. Algo más, las asociaciones civiles son siempre el puente entre el individuo y las oficinas públicas; se sabe que es dichas asociaciones donde se forjan liderazgos efectivos capaces de retar el status quo. A AMLO le fascinan los monopolios, como el priista de cepa que es, por eso desea una nación donde el pueblo permanezca al margen de las decisiones y prácticas políticas del “partido”. Se equivoca feamente, esos tiempos no existen ya sino en las regiones más hondas de su patológica nostalgia. Las nuevas tecnologías y una población con mayor educación y acceso a la información vuelven imposible, bendito Dios, la materialización de estos delirios.
Finalmente, y para terminar de enunciar las evidentes características de un “movimiento” antiliberal, tengo que mencionar la que acaso sea la falta más imperdonable: la división. Los liberales comprendemos y aceptamos con alegría que es condición natural de las sociedades humanas la heterogeneidad; es decir, todos estamos determinados a vivir con personas que piensan y viven de manera diferente. Sin embargo, no por ello debemos asumir una actitud adversativa o de abierto desprecio. Lo importante es construir una casa común, una casa de principios tolerantes y de reglas justas; es esta la única igualdad posible entre los hombres, la de la ley. El presidente divide diariamente, confronta, asedia a la sociedad mexicana a garrotazos, con mentiras y difamaciones, buscando, como lo han hecho siempre los tiranos, la crispación como mecanismo de sujeción. Es una trama urdida desde la mezquindad de su persona. Es una simulación perversa en la que demuestra que no tiene otro interés que atizar las llamas dulces de su propia enajenación.
Estamos a las puertas de una larga noche. Hemos perdido ya (por ahora) y eso, creo yo, es bueno, así podemos dejarnos de tratar de poner paños calientes al asunto y podemos también asumir de una buena vez que no tenemos más remedio que empuñar las auténticas armas liberales: la organización y la palabra. Al pan pan, al vino vino y al tirano, tirano. Sea así por siempre.

Álex Ramírez-Arballo. Doctor en literaturas hispánicas. Profesor de lengua y literatura en la Penn State University. Escritor, mentor y conferenciante. Amante del documental y de todas las formas de la no ficción. Blogger, vlogger y podcaster. www.alexramirezblog.com



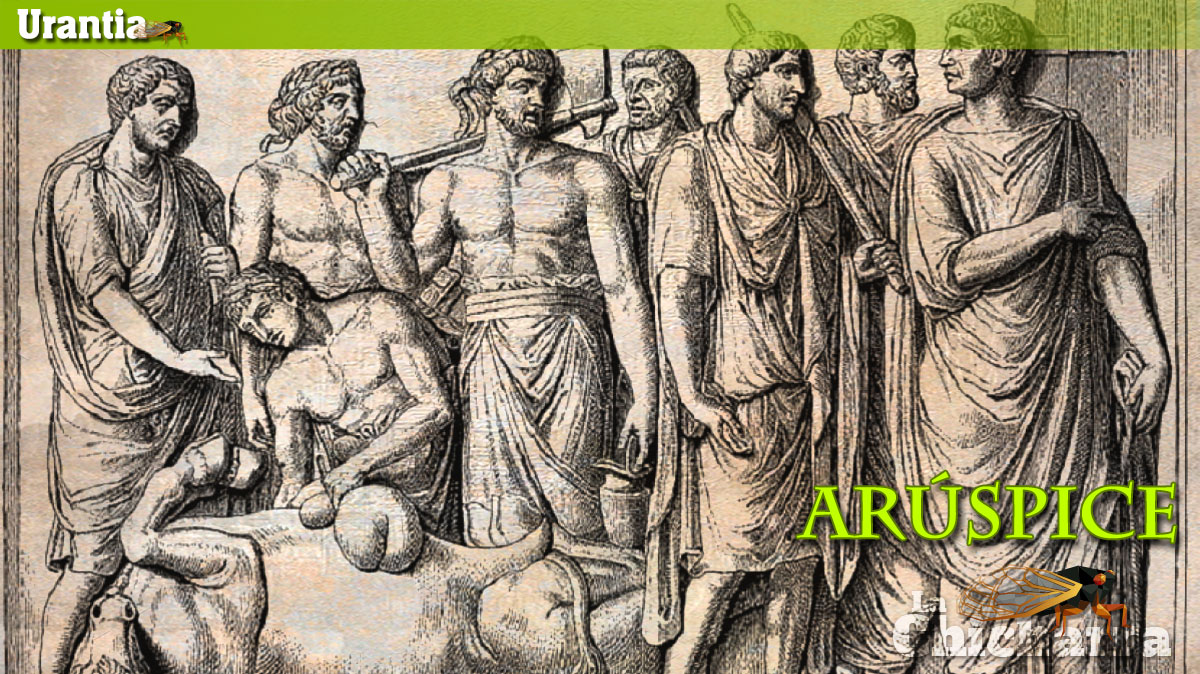


Es verdad, señor.
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como usted lo dice con sobrada razón,
es todo un anti-neoliberal.
Ya vamos de acuerdo.