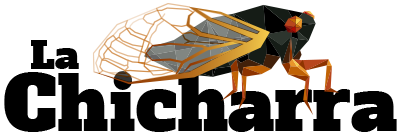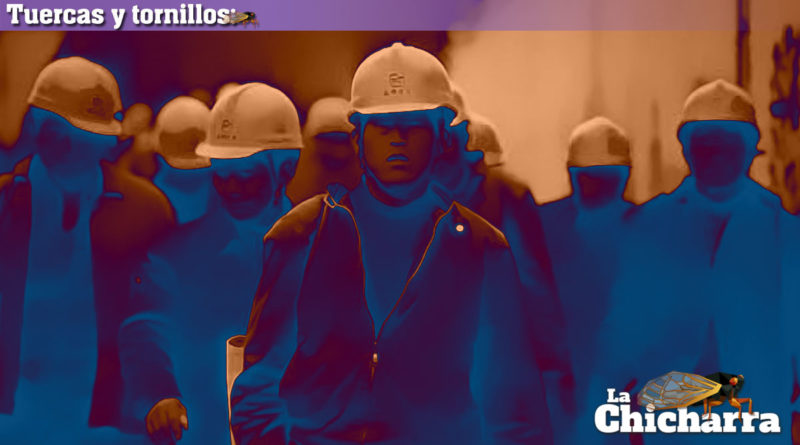Tuercas y tornillos: La colonialidad del trabajo
 Dr. Mario Alberto Velázquez García | Academia Mexicana de Ciencias
Dr. Mario Alberto Velázquez García | Academia Mexicana de Ciencias
La revista Controversias y concurrencias latinoamericanas publicó el artículo de Boris Marañon Pimentel “La colonialidad del trabajo” (vol. 9, num. 15, 2017). Este texto presenta una discusión sobre si el tipo de trabajo asalariado que realizamos en las sociedades actuales es la única alternativa. Esto implica una pregunta ¿Existen otras maneras de trabajar y relacionarnos con el medio natural y social?
Para Marañon, la definición de trabajo como transformación de la naturaleza implica el dominio por parte de las personas de los animales, plantas y todo lo que existe, y con ello, una jerarquía donde el hombre se colocó por encima de todo. Por su parte, religiones como el protestantismo con su idea de “vocación” fueron dando un sentido ético a la realización de trabajos manuales: el trabajo se convirtió una ruta para la realización de la vida de las personas en el mundo. El trabajo, particularmente el realizado dentro de nueva división del trabajo en fábricas y oficinas comenzó a convertirse en la única vía “decente” para vivir; el desempleo (aun aquél involuntario) fue considerado un crimen, en la actualidad la gente que no realiza un trabajo recibe una crítica social como “vaga”. Hasta llegar a una época donde el tiempo libro se ha convertido una “carga”: la sociedad del cansancio de la que nos habla Byung-Chul Han.
El trabajo, definido dentro de la industrialización occidental, también implicó un desprecio por cualquier otra forma de labor por considerarlas como no productoras de “valor”; esto descalificó, marginó e incluso prohibió formas de trabajo de otras sociedades no occidentales por considerarlas como “salvajes”. Pero no sólo eso, esta forma de trabajo como Marx demostró, generaba un ejército de personas que quedaban fuera del mercado laboral y sin embargo, su existencia era necesaria para mantener bajos los niveles salariales: el ejército industrial de reserva. Otros labores como el realizado por las mujeres o los trabajadores dentro del hogar fueron también considerados al margen de la producción por lo que fueron poco reconocidos y realizados sin recibir retribución monetaria.
Los movimientos indígenas, particularmente los casos de Perú y Chiapas (México) han presentado como parte de sus propuestas de transformación un replanteamiento del significado del trabajo. Para estos grupos, esta actividad requiere ser entendida como parte de la integración de cada individuo son la comunidad social y natural, por lo que su actividad tiene sentido mientras permite la reproducción o mejora del medio que somos parte. El trabajo tiene entonces como ética principal no la búsqueda de la máxima ganancia, sino la solidaridad como principio general.
Las propuestas indígenas del “buen vivir” parte de dos pilares: la solidaridad y la naturaleza. Ambas se entretejen y definen en una definición donde el hombre reconoce que su existencia es parte tanto del medio natural como de la sociedad y la reproducción de cada individuo toma sentido dentro del grupo, así como existe un compromiso moral por la preservación y mejora del medio natural del que somos una parte y de ninguna manera sus dueños.
Este enfoque podría ser una vía para responder algunas de las pandemias que enfrentan las distintas sociedades: depresión, suicidios, falta de sentido de la vida, estrés, consumo de drogas y violencia. Una creciente cantidad de individuos se saben marginados en un sistema económico que les ofrece alternativas laborales deshumanizadas, sin algún horizonte de realización o de acceso a una vida digna. En este sentido la discusión sobre las consecuencias de la inteligencia artificial en los trabajos de las personas esta ya resuelta: serán de mayor opresión. Esta tecnología en sus condiciones actuales es parte de un sistema que busca utilizar a las personas como un medio para la obtención de ganancias y la marginación de más grupos.

MARIO ALBERTO VELÁZQUEZ GARCÍA
Profesor- Investigador de El Colegio de Sonora
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología, El Colegio de México. Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal en El Colegio Mexiquense. Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director de la Revista: “Revista Científica de Estudios Urbano Regionales Hatsö-Hnini”, www.revistahatsohnini.com.mx.