Luces y sombras: La educación y el oropel de los discursos
Por: Armando Zamora
 Si no creyéremos en la natural dificultad que implica el crecimiento del ser humano y la constitución de la vida en sociedad, no tendría destino la labor educativa, la verdadera labor educativa, se entiende; pero si no estuviéramos convencidos de la real posibilidad de orientar los crecimientos, de aportar a los cambios de conducta, de contribuir a la transformación de la realidad social, no valdría la pena siquiera intentar modificar un poco los esquemas educativos.
Si no creyéremos en la natural dificultad que implica el crecimiento del ser humano y la constitución de la vida en sociedad, no tendría destino la labor educativa, la verdadera labor educativa, se entiende; pero si no estuviéramos convencidos de la real posibilidad de orientar los crecimientos, de aportar a los cambios de conducta, de contribuir a la transformación de la realidad social, no valdría la pena siquiera intentar modificar un poco los esquemas educativos.
La percepción de la realidad y el sentido de la virtualidad acompañan esta aventura, cruzada, diría un ex presidente, no siempre en la proporción adecuada, sino con esa borrosidad que suelen tener las mezclas de sentimientos, convicciones y comportamientos humanos: a veces demasiado idealistas, otras demasiado realistas: todos, queramos o no, somos educadores en el pleno sentido de la función y de la palabra en la justa medida en que podemos combinar un sano realismo con un crítico y purificado idealismo intoxicado por ese conductismo deshumanizador impuesto por la OCDE y que hemos dado en llamar modelo por competencias.
Nadie desconoce que vivimos en un país que ha apostado a casi todas las variables —incluyendo reformas administrativas que confunde con educativas— y que todavía no ha confiado en serio en la educación. Aunque abunda en discursos y en exposiciones espectaculares, nada realmente nuevo se ha instalado en la sociedad con una presencia auténticamente transformadora sobre el sistema mismo. Hay prácticas educativas escolares y, en ellas, verdaderos y aislados esfuerzos, pero la educación no es una variable de renovación estructural del país a la que se haya apelado en serio.
La nuestra parece una sociedad encerrada en una crisis cíclica y recurrente de la que aparentemente sale y a la que permanentemente vuelve. No es necesario demostrarlo: nos basta abrir los ojos, agudizar los oídos y comprobarlo. Se ha convertido en un nuevo Prometeo encadenado que paga el tributo a sus atrevimientos en un tormento que renueva la condena día a día, y un Sísifo eterno que levanta su pesada piedra y ve fatalmente que la piedra vuelve puntualmente al punto de origen, para iniciar nuevamente el trágico esfuerzo inútil.
Pero esta sociedad, en un naufragio recurrente, se encarga de multiplicar las piedras y reproducir los prometeos, tal vez porque el esfuerzo obsesivamente se sigue haciendo en una misma dirección, con una monótona repetición de estrategias, sin cambiar el rumbo, sin encontrar el ritmo, sin resolver los problemas… acaso porque la educación se ve como un producto corporativo y electoralmente funcional.
Pero hablamos de un país con una reserva y una inversión importante en recursos humanos (calidad de su gente), que tiene en sus manos el desafío histórico de armar un nuevo horizonte, definir una nueva historia, depositar finalmente la piedra en su lugar, transformar el sufrimiento prometéico y el mito de Sísifo en un esfuerzo redentor y transformador. Después de apostar a otras soluciones, ¿no debería despertar en todos el atrevimiento definitivo a través una revolución educativa en serio: completa, absoluta, innovadora?
Es necesario atender a las lecciones de la historia: la modernidad intuyó que las transformaciones debían promoverse y sostenerse desde lo educativo. No se trataba de “modernizar” también lo educativo, sino de construir, también desde allí, la nueva sociedad. El perfil fundacional del país definió políticas, asumió modelos económicos… y dio a luz, delimitó y sostuvo un sistema educativo que hiciera posible el funcionamiento del sistema. Fieles a las ideas de su tiempo, depositaron su confianza en el poder disciplinador de la educación (nuevo orden social) para construir una sociedad con proyección y visión de futuro.
La educación se ha convertido con el paso del tiempo en un mero instrumento (servil, de segunda mano, trivial, sin proyecto) a merced de indefinidas y erráticas definiciones políticas.
En los procesos de desarrollo del país se supone que la educación no debería quedar afuera de las transformaciones… pero diversas cosméticas se han ido encargando de sustituir cirugías impostergables. Alejadas de todo protagonismo, educación y escuela progresivamente pierden presencia y valor; aunque no pueden permanecer ajenas a estos nuevos escenarios de la historia que protagonizamos, en definitiva se fortifican con ciertos discursos y promesas y se debilitan con muchas decisiones y postergaciones.
No se trata de cambios de modelos, sino de un esquema de pensamiento al que le han ido restando ética y filosofía, y le han injertado un pragmatismo trasnochado y alienado, donde los emprendedores saldrán como carteras de huevos de las aulas.
No puede hablarse de una diferencia entre modelos (el moderno del pasado y el actual), sino de una relación antagónica. La estructura global de la organización social sigue siendo la misma. Podemos hablar de cambios de metáforas y los discursos. No se trata ya de elegir modelos. Lo que interesa es definir cómo progresar hacia una sociedad que favorezca el desarrollo de sus miembros, individual y colectivamente, que dé lugar a la dialéctica sujeto producido-sujeto productor: pasar de la heteronomía a la autonomía sin perder las utopías que nos mantienen yendo y viniendo, como olas en la playa, a nuestro ser individual.
Es necesario pensar otro tipo de estructura social, capaz de tener conciencia de que el desarrollo común también es el resultado de lo que en ella le sucede y protagonice cada uno de sus miembros. Organizaciones que miren hacia adentro y hacia fuera, superando las imposiciones de milagrosas y postmodernas estrategias de reingeniería federalistas. No podemos subsistir en sociedades o instituciones que “no están muriendo, sino que su identidad consiste en el vivir muriendo”. Modernos o postmodernos, sólo hay destrucción o superación de esta encrucijada, en un verdadero camino hacia un nuevo orden social.
Muchos pueden defender la identidad y la presencia de la escuela; otros pueden dudar de su presente, de su eficacia y de sus posibilidades frente al futuro. Pero nadie puede ignorar que el escenario en el que naturalmente nació la escuela moderna ha ido convirtiéndose en el caldo de cultivo de una generación preparada sólo para ocupar un espacio en la cadena productiva y sin preparación para la vida.
La misma complejidad de los fenómenos sociales y la polivalencia de los discursos interpretativos han acuñado diversas formas para definir nuestras sociedades: capitalismo de Estado, tecnoburocracia de consumo dirigida, Estado industrial, capitalismo organizado, sociedad programada, sistema organizado, pero su descripción no es menos compleja, ya que —según los teóricos de las organizaciones— nuestra sociedad está dirigida por finalidades productivas, movida por una voluntad de racionalización creciente de toda acción colectiva, en busca constante de una eficacia instrumental más avanzada, más integrada, más sistematizada, más controlada, más organizada. Se trata de una sociedad construida por sobre una cultura de legitimidad racionalista técnica, pragmática y calculadora, que proporciona a la acción social un marco típico: la burocracia, el aparato, la organización.
Pero eso, como decíamos ayer (alabado seas, Fray Luis de León), jalarle las riendas a las estructuras educativas es como apretar un poco más el nudo en la horca, en este país secuestrado por la simulación. Pero, al fin padres o tíos o hermanos mayores, educadores somos y en el camino andamos… y algo debemos proponerle a nuestros gobernantes, algo más que el simple oropel de los discursos triunfalistas.
Armando Zamora. Periodista, músico, editor y poeta.
Tiene más de 16 libros publicados, 12 de ellos de poesía. Ha obtenido más de 35 premios literarios a nivel local, estatal y nacional. Ha ganado el Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS). Una calle de Hermosillo lleva su nombre.
– PUBLICIDAD –
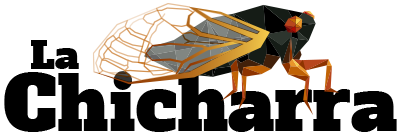
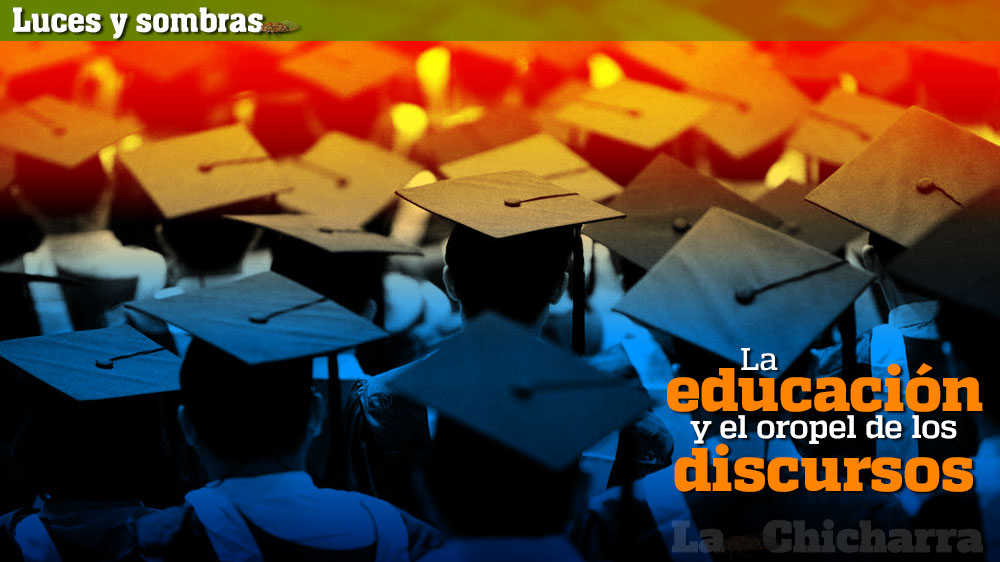
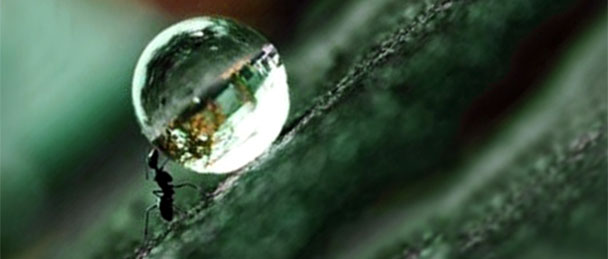

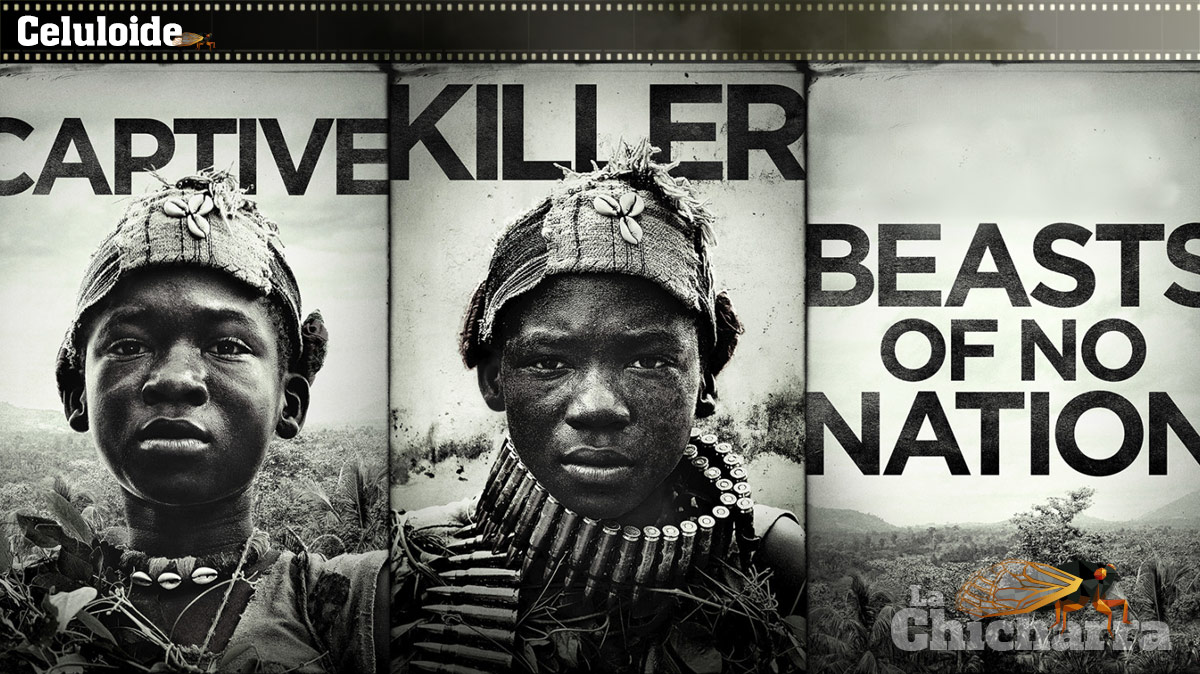



muy acertado y concuerdo con su comentario.
La educación se ha convertido con el paso del tiempo en un mero instrumento (servil, de segunda mano, trivial, sin proyecto) a merced de indefinidas y erráticas definiciones políticas.