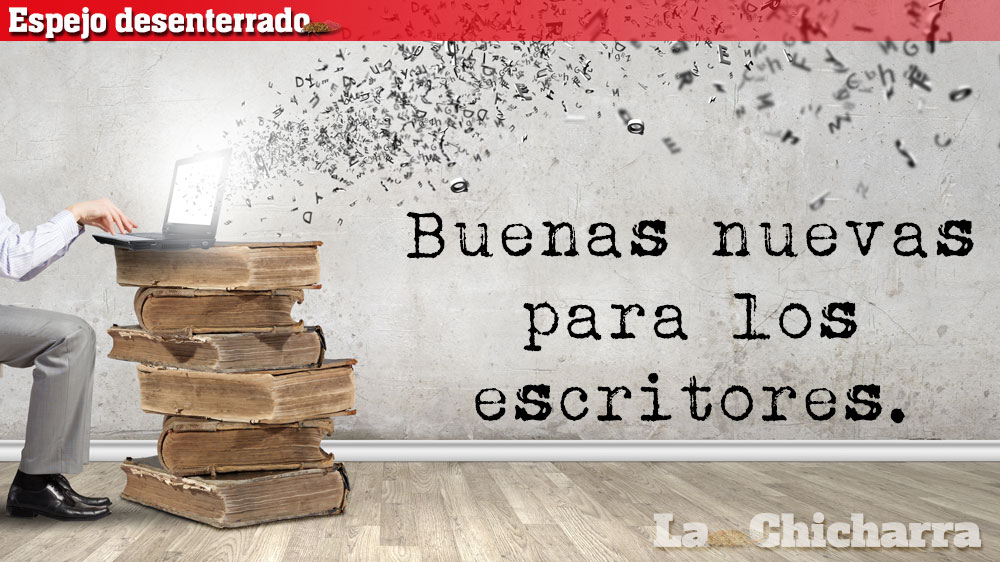Luces y sombras: A propósito de Valeria en el espejo…
Usted
que es una persona adulta
—y por lo tanto—
sensata, madura, razonable,
con una gran experiencia
y que sabe muchas cosas,
¿qué quiere ser cuando sea niño?
Jairo Aníbal Niño
Por: Armando Zamora
 El pasado viernes 22 de abril se llevó a cabo la “Primer Jornada de Literatura para niños, niñas y jóvenes”, dedicada al escritor Antonio Granados, con un amplio programa que incluyó un homenaje al escritor, presentación de obras de teatro, análisis de textos, comentarios sobre sus obra y talleres de escritura y dibujo para los pequeños.
El pasado viernes 22 de abril se llevó a cabo la “Primer Jornada de Literatura para niños, niñas y jóvenes”, dedicada al escritor Antonio Granados, con un amplio programa que incluyó un homenaje al escritor, presentación de obras de teatro, análisis de textos, comentarios sobre sus obra y talleres de escritura y dibujo para los pequeños.
Los pasillos de la que alguna vez fue la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora (hoy Departamento de Letras y Lingüística) se llenaron de esa esencia irrepetible que son los niños: el bullicio era enorme porque, como todos sabemos, a los niños se les encuentra dondequiera: encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. Las mamas los adoran, las niñas los detestan, los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran y el cielo los protege, como dice el poema declamado por Enrique Rambal.
Nunca se es demasiado viejo para agradecer a los amigos que nos permitan los rencuentros: en esas jornadas tuve el gusto y el honor de participar en la presentación del libro Valeria en el espejo, de Granados, a quien conozco y reconozco desde hace ya más de 25 años. El presente texto está basado en la lectura de la obra mencionada y en las reflexiones que motivó sobre la obra en sí, la literatura para niños y el ejercicio de la lectura.
Una apología del amor
Ignoro quién determinó ni sé en qué libro de Ciencias Naturales está escrito que el sentimiento amoroso es un asunto exclusivo de adolescentes o de mayores de edad, excluyendo de un plumazo de este tema a los niños como se les aparta casi siempre de todo lo importante: secuestrándoles la voz y el voto.
Pero en esto del amor no hay recetas universales, de tal forma que nadie está programado para enamorarse a los 18 años con 7 meses y 21 días, a las 9:46 horas. El amor no llega así. Además, lo que le funciona a uno no tiene por qué, necesariamente, funcionarle a otros.
Y si encima intentamos entender cómo ama un niño de 12 años, se nos enreda el entendimiento porque de inmediato cancelamos la idea de que un niño está imposibilitado para amar, y no es así: un niño de 12 años ama como aman los niños de 12 años. Y punto. De manera natural y espontánea. Y no tiene por qué ser de otra manera.
Para mí, la historia que encierra el libro Valeria en el espejo es un relato de amor entre dos niños de doce años —Valeria y Juan Luis— que no saben qué hacer con ese sentimiento, porque no lo pueden usar como si fuera un objeto, ni pueden dejarlo a un lado como si fuera un cuaderno usado, ni pueden tirarlo a la basura como si fuera un empaque de cartón vacío. Simplemente es un sentimiento que sienten, sin mayor complicación que el no saber qué hacer con él, que no es poca cosa.
Con pocos personajes, el autor construye un entorno de ficción que nos lleva de la mano entre las bellas ilustraciones de Silvana Ávila y las constantes referencias musicales, por entre las que se asoma Valeria, que es la inteligencia y la razón, la mesura y el cuidado; la Sombra, que es la música y el baile, el deseo de conocer más, y Juan Luis, quien es la literatura y la pasión, la búsqueda de lo nuevo; además de los padres, los compañeros y la maestra, que juegan un papel muy en el papel.
En este libro, Antonio hace una apología del amor, un amor puro, ciertamente, que nace en los niños de 12 años, con todo lo silvestre e ingenuo que pueda resultar. Y si bien la historia es hasta cierto punto sencilla, entrar en esa historia y tratar de entenderla ya no resulta tan fácil si es que uno no está dispuesto a ver la vida interna con los ojos de un pequeño.
En general, los adultos olvidamos con pasmosa facilidad lo que es ser niño para introducirnos en un mundo de cosas serias hasta petrificarnos en algo que —sin sobresalir mucho o en ocasiones sin sobresalir nada— forma parte del paisaje social.
Los niños, en cambio —si estamos dispuestos a escucharlos—, nos asombran cada día con su natural visión del mundo: incluso, cuando es necesario, construyen conceptos, palabras, imágenes o colores para compartirnos sus vivencias, sin detenerse a ver si esos términos están en los diccionarios o si su entusiasmo cumple con los manuales de urbanidad.
No hace mucho leí en un diario electrónico que Matteo, un niño italiano de 8 años, acuñó el término petaloso para referirse a una flor “llena de pétalos”.
Matteo fue afortunado: tenía una maestra que recogió el vocablo y lo hizo llegar a la “gente seria” que integra la Academia de la Crusca, que es la institución que supervisa el uso de la lengua italiana, para que lo analizaran.
Después de seguir la recomendación de la Crusca sobre universalizar esa palabra, la institución oficialmente ha dicho que en la próxima edición del diccionario italiano se incluirá el término.
Y como cosa de magia, al volverse oficial, la sorprendente palabra petaloso perderá parte del encanto porque no es lo mismo que un niño de 8 años la pronuncie ante un ramo de flores diversas, a que un tesista de doctorado (armonizaos los unos a los otros, pues) la incluya en su trabajo final, con una frialdad que sólo otorga el formato APA para la presentación de textos académicos.
Y es que un niño habla como niño con otros niños… y también con los adultos. Incluso, con sus mascotas y amigos imaginarios.
En cambio, un adulto habla como niño cuando quiere ridiculizar algo o derramar cursilería, que muchas veces no es tan malo. Cuando queremos comunicarnos con los niños, lo hacemos con nuestros códigos de adultos y ahí es donde empieza a romperse la comunicación respetuosa de todo aquello que el niño es porque lo siente, lo huele, lo palpa y lo vive desde su propia estatura, no de la nuestra.
Esa es quizá la primera palada de tierra que sacamos de lo que vendrá a ser en el corto plazo la enorme grieta generacional que inevitablemente terminará separándonos, y que a veces intentamos superar con intentos que rayan en lo infantiloide.
Es como si en un palenque atascado de damitas que —por fortuna para el artista del momento— sí saben mover el trapeador y de varones alcoholizados hasta la última rayita de la impunidad que otorga el Instituto Hermosillense de la Juventud (…y cuando despertó, el Rogel todavía estaba ahí, diría Tito Monterroso), se presentara Julión Álvarez a berrear la canción de Toy Story “Yo soy tu amigo fiel”. (Cuánta razón tenía Einstein al señalar que la estupidez humana no tiene límites… o algo así).
En resumen, si el amor no es un asunto privativo de los mayores, la literatura tampoco lo es, y los niños son expertos en recrear la realidad de acuerdo a su propia visión del mundo, no de la que les impone la academia, que a los 12 años todavía no es ni tanta la carga, ni tan ladeada, por cierto.
Está visto, pues, que la mayoría de los adultos no respetamos la carga semántica del habla de los niños ni su manera de comunicarse consigo mismos y con su entorno. Por eso es tan difícil escribir literatura para niños.
El modelo educativo por competencias
Por lo general, los adultos nos conformamos con volvernos “gente seria”, acoplarnos con un facilismo indignante al modelo educativo por competencias, aunque en el camino vayamos perdiendo los últimos rasgos de humanismo que acumulamos y desarrollamos cuando niños, en aquellos momentos de fantasía que todo nos celebraban nuestros padres y los tíos borrachos.
Nos guste o no, debemos reconocer que nuestro sistema educativo tiende a deshumanizar a los ciudadanos en la medida que éste avanza por la escala de la educación porque nuestras raíces culturales ya no importan ante los requerimientos de los países poderosos, que exigen conocimiento transgénico que sólo sirve a las empresas trasnacionales.
Así, el sistema educativo en México cada día deja de ser más nuestro para prostituirse oficialmente ante los mandatos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), corporación fundada en 1961 y manipulada por los países de primer mundo que le fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas a los países comparsas de ese organismo, quienes invariablemente salen reprobados porque las pruebas están pensadas para países desarrollados, no subdesarrollados, como México, sus políticos y sus funcionarios, por cierto.
Ha sido la OCDE, aunque no se diga ni se reconozca, la que impuso la educación por competencias a los países menos favorecidos por las buenas administraciones públicas (¿México? Claro: nuestra corrupción es mundialmente conocida), y aunque se le otorguen propiedades mágicas al modelo de marras, lo único que hace es formar obreros sustentables que hablen inglés, francés o alemán; que se beneficien de los programas de movilidad y viajen preferentemente a Europa para que vean cómo trabajan los obreros allá, y que en el corto plazo concluyan sus estudios y el Ceneval (el brazo monstruoso de la OCDE en México),a través de EGEL, les entregue un documento en el que los felicite por haber obtenido su certificación como… mmm… maquiladores bilingües.
(La OCDE está en todo lo que respecta a la educación en México: desde la acreditación a programas académicos, que pasa mucho por la simulación, hasta los lugares que las instituciones, parroquias y cubiles ocupan en los rankings, que tiene más que ver con favoritismos que con realidades, porque, para decirlo de una vez, esa organización es dueña y señora de esos listados. O sea, gracias, ¿no? Y las instituciones que se alinean a los estándares internacionales que impone la OCDE reciben su estrellita en la frente, una palmada en las nalgas y una corta feria, vía partidas especiales y financiamientos federales, por ser bienportadas).
Pero nuestra falta de cuidado por una educación que valore y resguarde las raíces y los instintos culturales y artísticos de los niños no es cosa nueva; hace 92 años, el subsecretario de Educación, Bernardo J. Gastélum, se quejaba de la rigidez esquemática de los libros de lectura para escuelas, que —a su decir— son obras en que falta inspiración, y aunque la tuvieran, por ser hechos por inteligencias eminentes, pierden su carácter por el solo hecho de ser textos, estando, por este motivo, dentro de cierto radio.
“El niño —indicó el subsecretario— posee dentro de sí mismo cierta potencialidad de desarrollo que le basta por sí sola para ejercitar determinadas adquisiciones mentales; la acción docente, cuando no la respeta, resulta errónea, porque hace artificiosa la enseñanza, ahogando la espontaneidad y mecanizándola.
Y a casi un siglo de aquellos apuntes del doctor Gastélum, sigue persistiendo una suerte de continuidad en el anquilosamiento de la percepción artística de nuestros escolapios de primaria, transmitido por un sistema educativo cuyas raíces se fincaron en valores que en su nacimiento ciertamente fueron los ideales, pero que hoy resultan atlánticamente rebasados.
Al respecto, recordemos la cita de Gianni Rodari, en su prólogo a la Gramática de la fantasía: “El uso total de la palabra para todos. No para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo”. Esta frase debería ser la inscripción de una escuela que transmita, con el proceso de la lectura, la invitación a todo ser humano, como hacedor y transformador de las palabras.
La escuela, ¿cárcel para la imaginación?
Cualquiera podría pensar que si, desde siglos atrás, la escuela es el espacio que la sociedad ha concebido para que el individuo aprenda a leer, para formarlo como lector autónomo, debería ser también un espacio propicio para la promoción de la lectura, de la literatura.
Pero —¡vaya paradoja!— hablar de promover la lectura en la escuela es, hoy en día, casi un sin sentido. ¿Por qué? Porque, salvo contadas excepciones, las escuelas no enseñan a leer. O, por decirlo de otra manera, enseñan a leer sin leer. No olvidemos que las primarias también han de sujetarse al modelo por competencias; es decir, nada de:
¡Qué alegre y fresca la mañanita!
Me agarra el aire por la nariz:
los perros ladran, un chico grita
y una muchacha gorda y bonita,
junto a una piedra, muele maíz.
No es un secreto para nadie que la escuela como institución afronta una serie crisis en casi todo lo que se relaciona con el acto de leer.
Sin ánimo de absolutizar –pues ya se sabe que toda regla tiene sus excepciones–, la escuela actual, en términos generales, confronta graves dificultades no sólo para hacer de los alumnos individuos que accedan voluntariamente a los materiales de lectura, sino incluso para enseñarlos a leer (con todo lo que ese verbo encierra) y lograr hacer de ellos lectores autónomos.
La escuela presupone que el niño está dispuesto a leer cualquier cosa, incluso si esa “cosa” carece de sentido y de significado para él. Es oportuno subrayar que sólo se aprende con fruición lo que nos parece significativo: mientras los procesos de aprendizaje y de perfeccionamiento de la lectura se realicen en textos que no le dicen nada al niño, que no le interesen, que no lo emocionen, que no le transmitan informaciones importantes, que no lo diviertan o lo conmuevan, estaremos separando la lectura de varios de los propósitos que justifican su existencia.
Como lógica consecuencia de lo anterior, la escuela hace énfasis en la lectura oral, en la lectura realizada en voz alta. Es decir, subraya los mecanismos externos del desciframiento de los códigos lingüísticos, de la vocalización de fonemas, pero olvida o no presta la debida importancia al proceso interno que acompaña al acto de leer, a la interiorización de los significados y a su complementación con las vivencias y la experiencia individuales.
Todavía se privilegia erróneamente al texto por encima del lector, quien tiene la responsabilidad de completarlo, de terminar de dibujarlo con su sensibilidad, sus vivencias, su experiencia humana.
El niño necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este mundo complejo con el que tiene que aprender a enfrentarse, precisamente porque su vida, a menudo, lo desconcierta.
Mi mamá me mima, mi mamá me ama…
Sin embargo, muchas veces los niños (y muchísimos jóvenes bachilleres y universitarios) saben leer sólo en apariencia, pues en realidad no entienden lo que leen, no lo vinculan consigo mismos y con su entorno.
Sería conveniente que los docentes reflexionaran acerca de lo siguiente: los loros pueden aprender palabras e incluso frases y repetirlas en alta voz, incluso pueden llegar a decirlas en los momentos oportunos, pero eso no querrá decir nunca que los loros saben hablar. Algo similar está ocurriendo con muchos niños alfabetizados: son una suerte de “loritos” entrenados para asociar signos lingüísticos con determinados sonidos articulados, pero más allá de ese proceso externo, el sentido del texto que vocalizan no cala en ellos, no los permea: se aprende a leer sin leer.
Así, la palabra canto, la palabra juego, la palabra cuento, es condenada al olvido en los bancos de la escuela. El proceso de alfabetización es aún entendido, por desgracia, como un proceso de “pavimentación” del lenguaje familiar, para hacerlo encajar en los rigurosos patrones formales de “lo correcto”, del buen decir y del leer bien: vocalizando y con buena entonación. Resulta entonces conveniente que, ante todo, el niño se haga entender, que salude a su maestro con la misma frase que pronuncian todos, que aumente su vocabulario según los patrones y la secuencia establecida, que repita en coro las frases del tablero y que lea de corrido sencillos pensamientos del tipo Ese oso si se asea… o Mi mamá me mima, mi mamá me ama….
Afuera de las páginas de los libros escolares se queda el mundo, los juegos del recreo, los cuentos de ogros y princesas, los poemas que incentivan la imaginación, los códigos secretos de media lengua y el fluir de la conversación cotidiana, en el que sí se vale improvisar permanentemente. Así se va estableciendo, de manera irremediable, la frontera entre la palabra permitida y aquella infantil que sólo sirve para jugar (pero que nos pertenece).
Las estructuras complejas y los significados del diccionario se vuelven más importantes por el hecho de ser evaluables, de ser susceptibles de comprobarse su corrección hablada o escrita. No sólo se pierde entonces esa fascinación por la poesía cotidiana. Se gana también la sensación de que lo propio, aquello irrepetible que tenemos para decir, no encaja en el cuaderno nuevo de esa escritura.
El reto para la escuela sigue siendo, pues, mantener viva una experiencia de lenguaje que ha surgido fundamentalmente como experiencia vital. De ahí que la literatura, que es también lenguaje habitado por el sujeto, en tanto que él imprime a la experiencia particular una vigencia universal, se constituya en texto privilegiado de lectura, en virtud de su carácter expresivo, polisémico y abierto, tan cercano por ello al lenguaje familiar, entrecruzado de afectos y subjetividades.
El lenguaje familiar, que es el primer texto de lectura del niño, ofrece una amplia gama de matices afectivos, una enorme diversidad de contextos y de situaciones en la que, por encima de la función informativa, se manifiesta la función expresiva del lenguaje, con toda su carga de connotaciones.
En ese lenguaje habitado enteramente por los sujetos que lo enuncian, el niño teje sus significantes primordiales, que durante toda la vida estarán ligados a esa historia particular en la que se gestaron. De ahí la trascendencia de esos primeros años de lectura no alfabética en la formación de los futuros lectores.
Quizá nunca como en la primera infancia estemos tan cerca de la poesía. Porque la palabra, despojada de ese afán adulto de objetividad, encierra magia. Porque podemos pronunciarla una y mil veces y quedarnos maravillados con sus ritmos. Porque está ligada a sentimientos y a voces amadas. Porque conjura los peligros y abre las puertas del misterio. Porque nunca está fija sino que fluye y se construye cotidianamente en la conversación diaria.
Conocemos hoy –y cada vez mejor– la importancia de las primeras adquisiciones. Los pedagogos, los psicopedagogos y los médicos nos lo dicen: lo que el niño adquiere en los primeros años de su vida cuenta tanto como lo que adquirirá en el resto de su existencia. Esas palabras, ideas y sueños que el pequeño descubre en los primeros cuentos que oye, en los primeros poemas que cantan en sus oídos y en sus primeras lecturas, lo acompañarán siempre. Su sensibilidad quedará doblemente enriquecida o herida. Su apertura al mundo se verá favorecida o entorpecida. Su expresión oral se verá alimentada o mutilada. Por eso la literatura para la juventud tiene no sólo importancia cuantitativa, sino también cualitativa. Constituye una parte notable de las primeras adquisiciones. Conviene, pues, mirarla como un momento mayor, examinar sus defectos o sus taras, y también sus poderes.
La lectura comienza antes que el aprendizaje sistemático de la misma por muchas razones. No pueden leerse los libros si no se ha comenzado a leer el mundo circundante… Es preciso ante todo que el joven lector tenga un buen dominio del lenguaje y una culturización previa lo más rica posible.
Y aquí es donde radica la importancia de autores como Antonio Granados, con una vasta obra que atiende a los niños, que los cuida en las palabras. Aquí es donde los escritores para niños con su trabajo se convierten en un instrumento para descubrir el mundo, no sólo en cuanto a lo estético o a los valores: el mundo es un todo que los niños pueden observar a través de la ventana de la literatura.
Hay que motivar a los niños a leer los libros que se aproximen a sus necesidades, gustos e intereses; ya habrá tiempo, después, para ampliar, progresivamente, el espectro temático de sus demandas. Los intereses personales deben ser respetados, pues, como señala Heinrich Wolgast, “el derecho del niño a leer cosas que se adapten a sus gustos y capacidad debe recalcarse más que nunca en unos tiempos como los nuestros, en los que todo se sumerge en la cultura de masas”.
No debemos quedarnos al margen de las grandes decisiones que inciden en la educación de nuestros hijos, particularmente en su gusto por la lectura y su potencial amor por la literatura, porque aún se sabe poco sobre las razones por las cuales los niños deciden leer espontáneamente, pero es evidente que aquellos que lo hacen, leen con fluidez y penetración. La lectura voluntaria contiene el elemento del móvil personal y si éste es alimentado en el hogar, en la escuela, entonces la habilidad lectora podrá ser desarrollada y aplicada a lo largo de todo el programa escolar, originando niños con las capacidades básicas para una vida de aprendizaje, un amor creciente por la literatura y para participar en el desarrollo regional.
Armando Zamora. Periodista, músico, editor y poeta.
Tiene más de 16 libros publicados, 12 de ellos de poesía. Ha obtenido más de 35 premios literarios a nivel local, estatal y nacional. Ha ganado el Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS). Una calle de Hermosillo lleva su nombre.