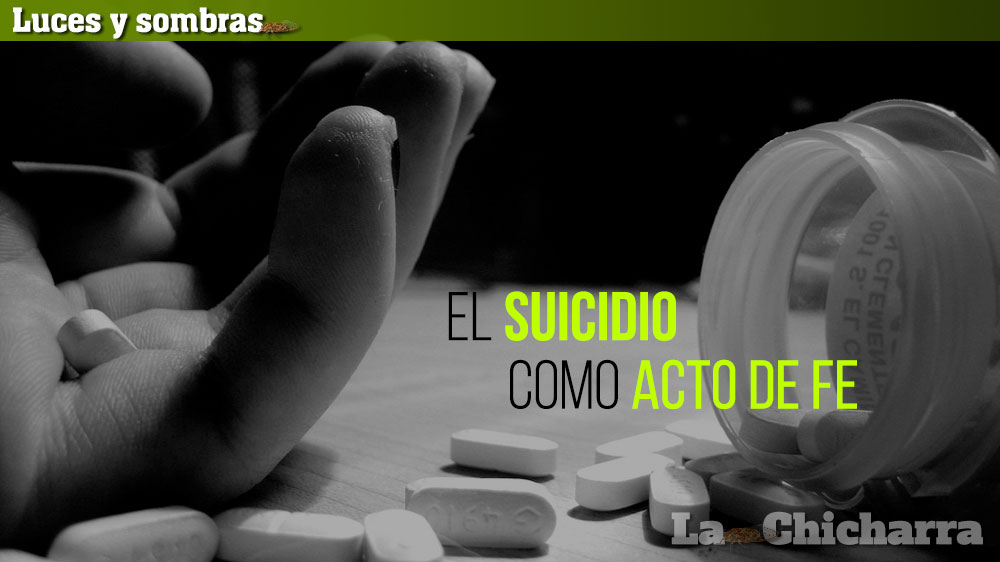Luces y sombras: El suicidio como acto de fe
Por: Armando Zamora
 Antes que nada, debo decir que la lectura de Ante el Altar de Tánatos. Suicidas famosos, de José Ángel Calderón Trujillo, me deja más preguntas que respuestas.
Antes que nada, debo decir que la lectura de Ante el Altar de Tánatos. Suicidas famosos, de José Ángel Calderón Trujillo, me deja más preguntas que respuestas.
Y creo que no podía ser de otro modo, porque la muerte vista desde el territorio más común —que es el de la vida corriente, diaria y sencilla, sin dioses ni leyes ni medicinas ni literatura— es un verdadero enigma.
La muerte, para empezar, es una de las tantas preguntas de la vida.
Es un estado perpetuo y natural de los seres vivientes, así como es el nacer, crecer, desarrollarse, engordar… y que a algunos se nos caiga el cabello…
Es como señalara alguien de cuyo nombre no puedo zafarme: “Nosotros no tenemos mucha suerte en la vida: apenas llegamos y ya nos estamos yendo”.
Por su parte, la vidente Mishanti dice que la muerte es el resultado orgánico de la separación del alma y del cuerpo inerte, mismo que se transforma en materia nueva; nunca podremos entender la muerte si no pensamos en ella como algo irremediablemente personal, y que si queremos saber más sobre estos misterios, marquemos el número que aparece en pantalla y de inmediato un síquico espiritual aclarará nuestras dudas (20 pesos la llamada más impuestos).
Sin embargo, Platón ya hablaba de la conciencia de la muerte cuando decía que filosofar es prepararse para morir, y que es precisamente la certeza de la muerte la que la hace algo tan mortalmente importante para todos los seres humanos.
Porque al morir, cada cual es definitivamente él mismo y nadie más. Lo mismo que al nacer traemos al mundo lo que nunca antes había sido, al morir nos llevamos lo nunca volverá a ser.
Y no es fácil imaginar que podríamos vivir plenamente donde faltase la posibilidad de morir, por eso Unamuno llamó a la muerte el sentimiento trágico de la vida.
En fin… fuera de esa nebulosidad sobre la muerte, y aun con las preguntas que surgieron, debo decir que me quedan cosas muy claras con la lectura de Ante el Altar de Tánatos.
Por ejemplo, que no es estrictamente un libro sobre la muerte —aunque los personajes aquí enlistados hayan sido suicidas— sino sobre la vida.
José Ángel Calderón nos ofrece en este libro pistas válidas sobre 21 personajes —desde seres mitológicos, hasta artistas, políticos, toreros, militares y filósofos; hombres y mujeres; jóvenes y viejos— que de alguna manera nos obligan a pensar que el suicido sería finalmente su despedida de este mundo. Pero su vida y obra es la que importa, más que su suicidio.
Nos dice que tanto en la mitología como en la antigüedad o en la vida real no hay suicidios hermosos, que te puedes llamar Pedro Armendáriz y ser actor, o Juan Belmonte y ser torero, o Aníbal Barca y ser militar, o Narciso y ser un ocioso, pero que si decides suicidarte no esperes ni piedad ni que el juicio de la historia te exima de toda culpabilidad.
Y es que ya sabemos que hablar del suicidio es algo controversial en sí mismo, pues hay quienes critican esa decisión, hay quienes la entienden; hay, incluso, quienes la justifican.
Muchas religiones consideran el suicidio como un pecado, y en algunas legislaciones se califica como un delito, aunque en ciertas culturas, especialmente las orientales, lo ven como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes o dolorosas en extremo.
En tiempos remotos, quien se quitaba la vida era considerado maldito y prospecto a convertirse en un vampiro o en un espíritu maléfico. De hecho, en la Europa medieval, a los suicidas se les decapitaba y se les enterraba en los cruces de caminos, aunque hoy pasa lo mismo en ciertas regiones de nuestro país sin que se respete siquiera el código de honor del suicida.
Así, es un acto condenado por la sociedad, generalmente vinculado con el egoísmo, y al suicida se le considera un cobarde, término por demás ambiguo, pues a mi ver se necesita de mucho valor para intentar quitarse la vida, ya que el suicidio es antinatural desde el sentido biológico.
Según la literatura especializada, François Desfontaines creó el término suicidio en 1735 para definir a “quien se mata por sus propios deseos”.
Por su parte, Émile Durkheim postuló en 1897 que el suicidio era un fenómeno sociológico más que un puro acto individualista. Él lo consideraba consecuencia de una mala adaptación social del individuo y de una falta de integración.
Y con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, los psicólogos y sociólogos han encontrado muchas otras influencias personales y situaciones que también contribuyen a la muerte voluntaria.
Con frecuencia, determinadas condiciones sociales adversas provocan un aumento considerable del número de suicidios. Esto sucedió, por ejemplo, entre la población joven de Alemania después de la I Guerra Mundial, y en Estados Unidos en el punto álgido de la Depresión de 1929.
Ese aire de pesadumbre se rescata en Ante el Altar de Tánatos, donde podemos encontrar personajes y suicidios que de alguna manera han quedado señalados en las páginas inexplicables de la historia.
Por ello, debo confesar que antes de leer el libro me gustaba pensar en que ser escritor era algo maravilloso, propio de seres tocados por una inspiración que los coloca por encima de dios, tanto que dios mismo se vuelve una línea en sus textos.
Sin embargo, ahora ya no estoy tan seguro de que ser escritor sea algo para celebrar, pues de los 21 personajes que relaciona Calderón a lo largo de las 238 páginas del libro, 11 fueron escritores que, por una u otra razón, decidieron terminar su vida de mano propia, ya sea tomando veneno, tirándose a un río, pegándose un tiro, sacándose las tripas, inhalando gas o algún otro gerundio que se nos escapa.
Yo no sé, pero como dice alguien por ahí: con respecto a los escritores suicidas, tengo varias teorías… la más cursi me dice que aquel que se dedica a las letras es una persona tremendamente sensible, que puede tener empatía por el mundo en toda su miseria y maravilla.
Y, a veces, ese sentir doloroso puede hacerse insoportable, al grado de que el suicidio aparece como única opción.
También puede ser que el talento artístico, en algunas ocasiones vaya aunado a alguna patología mental, la cual, paradójicamente, potencia el talento del individuo: la Wolf, por ejemplo, sufría trastorno bipolar, y Manuel Acuña, que no está incluido en esta obra, era maniacodepresivo.
Sin embargo, no creo en la imagen de que el escritor es un loco por definición. Pienso más bien que en ciertas personas los trastornos mentales les dan otra manera de ver el mundo, visión que, gracias a su talento (que, por cierto, no depende de su locura), pueden plasmarla en un poema, cuento o novela…
Por desgracia, esa misma patología que sufren algunos escritores, también les hace quitarse la vida.
Otra teoría es, quizá, la más cínica: como escritores estamos acostumbrados a estar jode y jode a nuestros personajes: los llevamos y traemos, los estrujamos, enamoramos, olvidamos, herimos, vapuleamos, matamos, desmembramos… en fin, los hacemos como queremos.
Por eso estamos acostumbrados a crear escenarios, lugares, situaciones, a ser titiriteros de nuestras quimeras. En una palabra, nos encanta jugar a ser dios.
Además, por lo general, somos muy críticos con nuestro propio trabajo.
Cuando no nos gusta lo que escribimos, simplemente lo desechamos sin importarnos mucho los pobres personajes que habitan esas cuartillas.
Y paulatinamente nos volvemos personajes de nuestra propia vida, y cuando el relato que es nuestra existencia nos deja de gustar, simplemente lo desechamos.
Así, cuando un escritor se quita la vida no es suicidio: es una simple corrección de estilo, una fe de erratas escrita a tiros, con veneno, a navajazos… cualquier herramienta que sirva para poner el punto final al texto de la vida.
Con todo, yo creo que los suicidas ya han hecho un pacto en otro lado, que previamente han cruzado un umbral para observar una y otra dimensión, que han valorado lo que dejan y lo que encontrarán en el lado oscuro de la luna, y no sé si sea por la globalización de la estupidez y de la ajenitud, pero somos testigos de que un cada vez mayor número de jóvenes en todo el mundo practican lo que dijera el roquero Sid Vicious: “Vive rápido, muere joven y tendrás un bonito cadáver…”
Por eso pienso que es raro encontrar hoy mismo a alguien que no haya tenido nunca siquiera un jirón de pensamiento en el que se vea en su propio funeral, una idea fugaz motivada al menos por el íntimo deseo de alimentar el ego y ver cuántos y quiénes asistirían a su entierro.
Confieso que a mí me pasó lo mismo que al actor Owen Wilson, quien en un intento por acabar con su vida, señaló: “No, no lo vuelvo a hacer: me intenté suicidar… y casi me mato…”
Y es que en pleno embrollo existencial provocado por los ojos oscuros de la Natalia, de quien yo estaba profundamente enamorado y absolutamente mal correspondido, el jueves 22 de mayo de 1975, en punto de las 18:35 horas, apuré tres frascos de Emulsión de Scott®, que doña Olga nos hacía beber para que estuviéramos sanos y fuertes… ¡Qué ironía!
Bebí aquellas paradójicas botellas con el afán de privarme de la existencia, y lo único que conseguí fue que se me soltara el estómago y que vomitara dos días cual dragón, lo cual me puso prácticamente al borde de la muerte.
Supongo que aquella hubiera sido una forma bastante vergonzosa de morir, al grado de que estoy seguro que mi querido amigo José Ángel lo hubiera pensado algunas veces antes de consignarlo en un libro como el referido.
No puedo decir que de aquel trance salí muy fortalecido; más bien, mis dudas existenciales se ahondaron y entraron en conflicto.
Al final me he dado cuenta, como Santa Teresa, que muero porque no muero, pues bien dicen que a como está el mundo y sus sicarios, la mejor manera de suicidarse —aunque resulte dolorosa y algo tardada, pero ciertamente muy eficaz— es continuar viviendo.
Y hoy me doy cuenta que no he sido el único que atraviesa por esa incongruencia: en esta obra encontramos, por ejemplo, las páginas testimoniales de la folclorista chilena Violeta Parra, quien después de escribir esa bella canción que dice “Gracias a la vida que me ha dado tanto…”, a punto de cumplir 50 años se pegó un tiro en la cabeza, echando por la borda aquella hermosa letra, que quedó en calidad de ironía trágica.
También circula por aquí esa reciente y más que leyenda urbana de un hombre nuestro que tomó la determinación de colgarse para finalizar sus días, a pesar de que su rúbrica radiofónica y beisbolera era: “Les deseo lo mejor de la vida, la vida misma…”
Y es entonces cuando uno se queda con la cara de What?, como preguntándose ¿de qué se trata, pues, este asunto de aferrarse a la vida a través de las palabras y, al final, cortarla de un tajo?
No sé. No es fácil explicarse esta contradicción que a veces la literatura nos depara. Aunque, bueno, los escritores son así… ya lo hemos visto…
Se ha escrito tanto sobre el suicidio que apenas se toma en cuenta a los suicidas. El suicidio es un acto, el suicida es el actor, y el mundo es el espectador que juzga, casi siempre de manera epidérmica, si la obra vale la pena o no.
En el curso de esta última semana he leído varias notas en la prensa relacionadas con el suicidio, la mayoría de ellas provenientes de Estados Unidos: que los suicidios se cometen por la presión que generan las cuestiones étnicas, que las nuevas drogas sintéticas inducen a una súbita depresión entre los consumidores, que las mujeres tienden más al suicidio durante el invierno, y puras cosas por el estilo.
Como yo no sé de eso, nomás leo y callo.
Y así, leyendo y callando, he aprendido que se suicida más gente por falta de amor que por falta de dinero, pues el individualismo que priva en nuestro mundo posmoderno provoca ideas suicidas en muchos solitarios.
También he descubierto que todas las formas básicas de suicidio del pasado existen en la actualidad, y que los hombres tienden a usar métodos más violentos, como armas de fuego o el ahorcamiento, mientras que las mujeres son más sutiles: nomás utilizan sustancias venenosas.
En occidente se cometen más suicidios con pastillas, y en Asia, con pesticidas; en general, en el mundo se ha visto que el suicidio de jóvenes entre los 14 y los 24 años se ha disparado, y que de cada mil mujeres, 350 intentan suicidarse al menos una vez en su vida; aunque, como sabemos, si el intento es efectivo, con una sola vez basta.
He aprendido que el suicidio ha estado ligado a la humanidad y sus costumbres: los mayas, según refiere la historia, veneraban a Ixtab, la diosa del suicidio, y en el lejano oriente, los japoneses se hacían el seppuku para lavar la deshonra. Todo como parte de una socialización de las costumbres centrales de los pueblos, las que les daba vida y sentido.
Y también me di cuenta que José Ángel Calderón utiliza la técnica del bikini en este libro, esa que enseña mucho, pero no todo, pues si bien es cierto que el autor enlista 21 personajes en el índice, no son sólo 21 suicidas sobre los que habla el libro, sino que siembra otros nombres entre las bitácoras de vida y muerte de los suicidas famosos.
Así, pues, como en la técnica del bikini, quien quiera saber más, por ejemplo, de Marina Tsvietaieva, Masakatsu Morita, Asencio Barrios, Ana María Cires, Baltazar Brum, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, los generales Von Tresckow y Von Kluge, Omar Salgari, Getulio Vargas y Elizabet Zweig, que también se nombran en Ante el Altar de Tánatos, deberá esforzarse un poco, poner de su parte para hacer caer lo que resta del metafórico bikini… y gozar las mieles de otras historias…
A lo que me refiero es que el autor, con un lenguaje elegante y propio, va tendiendo pequeñas trampas para que escudriñemos rutas paralelas de esos personajes de la mitología, de la antigüedad y de los siglos XIX y XX.
Y que no nos extrañe la ausencia de suicidas del medioevo en este libro, pues en esa época, como ya dijimos, ser suicida era algo espantoso porque el occiso terminaba desmembrado y sembrado en diferentes lugares como semilla de vampiro o de zombie, que supongo que es todavía peor porque a lo más que llegan es a bailar como Michael Jackson en el video de Thriller…
Finalmente, como dice Dulce María Zúñiga en el prólogo de Ante el Altar de Tánatos. Suicidas famosos —que, por cierto, no tiene desperdicio, al igual que el prefacio de Marco Jerez—: “la vida es un privilegio del que gozamos y que brinda placeres como el de la lectura de un buen libro como éste”, por eso estoy convencido de que el lector sabrá encontrar los motivos de reflexión sobre el tema y adivinará —acaso para no adentrarse en esos senderos— los caminos que siguieron estos personajes.
Por mi parte, debo decir que desde hace muchos años hemos establecido una sana distancia la Emulsión de Scott® y yo… aun en los peores momentos…
Armando Zamora. Periodista, músico, editor y poeta.
Tiene más de 16 libros publicados, 12 de ellos de poesía. Ha obtenido más de 35 premios literarios a nivel local, estatal y nacional. Ha ganado el Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS). Una calle de Hermosillo lleva su nombre.