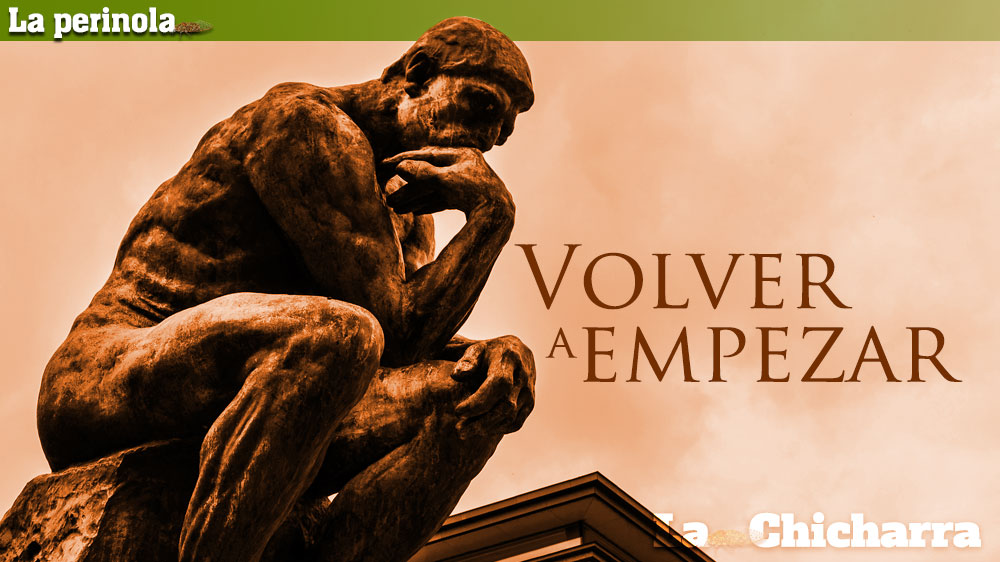Luces y sombras: Y de vuelta el otoño…
Por: Armando Zamora
 Las hojas del otoño flotan sobre tu brisa y caen en el estanque solitario del alma… escribió el ya ausente poeta español Leopoldo de Luis, quien en su poema Elegía de Otoño recalcó:
Las hojas del otoño flotan sobre tu brisa y caen en el estanque solitario del alma… escribió el ya ausente poeta español Leopoldo de Luis, quien en su poema Elegía de Otoño recalcó:
Caminamos pisando un corazón de hojas, pisando lentamente una esperanza
Los versos del poeta rezuman nuevas claridades y ni siquiera cuando nos habla de las hojas que caen de los árboles, se atreve a denominarlas “hojas muertas” sino que las contempla como latidos vivos.
Así es o puede ser el otoño que ha llegado, un año más, a nuestras vidas: una estación en la que prevalece el color gris por la cercanía de las nubes y acaso un tiempo propicio para la reflexión personal, mientras contemplamos esa naturaleza que se desviste poco a poco, quedando desnuda hasta la frialdad más silenciosa.
A propósito: parece que no —porque el calor todavía es un factor para la sed—, pero el otoño ha llegado a nuestras calles para ponernos en el anca su fierro de melancolía.
Puestos a evocar versos, no podemos olvidar los de Verlaine, cuando nos habla de “los largos sollozos de los violines del otoño que hieren mi corazón con una languidez sonora”, para internarnos enseguida en el mundo de los sentimientos:
Agitado y pálido, cuando suena la hora, yo me acuerdo de los días pasados, y lloro, y me voy con el maligno viento, que me lleva, de acá para allá, igual que a las hojas muertas…
Acaso la estación otoñal sea el mejor tiempo para hacer un viaje al interior de uno mismo, tras los viajes vacacionales del verano, que nos haga pensar un poco en el ser y estar, en las circunstancias que nos rodean, en ese futuro más difícil todavía que nos viene encima o que nos echan encima sin que podamos vislumbrar siquiera la salida al túnel de la crisis, ya existencial, ya económica, ya política…
El otoño es un estado del alma, digo yo: es como andar navegando entre un calosfrío permanente, sobre todo a fines de septiembre, que es cuando en esta ciudad que me deja habitarla empieza a sentirse el frescor matutino y vespertino, mientras que en las horas altas del día el calor se empecina en quedarse a convivir con las lunas majestuosas que ya empiezan a dejarse ver, tímidamente, como muchacha tras las cortinas de los primeros deseos…
El otoño ha llegado con su carga de alergias, pero también de nostalgia: es la época en que el cuerpo se destempla como cuerda de guitarra después de los calores mortales del verano.
Bienvenido el otoño, pues…
Bienvenidas las tardes lentas de ceniza y recuerdos de la infancia…
Pienso que en mi vida anterior fui gato callejero y que andaba en los tejados del otoño muriéndome de amor por las lunas de octubre, que según aquella tonada, son las más hermosas.
El caso es que yo estoy seguro de que el otoño puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que encienden el alma.
Y entonces es cuando uno empieza a ver que la gente se transforma: es común observar que en las noches de luna llena algunos lobos se convierten en hombre y salen a cazar espíritus bajo un vaho de mariposas amarillas que emanan una fragancia melancólica.
El otoño, otra vez.
El otoño es un jirón de polvo tendido en la tristeza.
Nos vuelve más sensibles física y emocionalmente, sobre todo por las tardes, cuando el sol empieza con su ruidajo de cielos rojizos para avisarle al mundo que ya se va, como si en verdad se fuera, y nos va dejando un velo gris que cuelga de hilos invisibles y cubre las calles de aquellas colonias que todavía no conocen eso que la posmodernidad llama pavimento, y que es lo primero que ponen en las ciudades de verdad. En fin.
Si uno espera el atardecer, podrá observar perfectamente que de aquel cielo que en verano parecía propaganda política de tan azul, bordado primorosamente con simulacros de nubes blancas para que las vacas no perdieran la esperanza de que alguien estaba armando un mejor futuro, pero que hoy es fiel reflejo del presente que nos heredaron, baja una cortinilla de polvo grisáceo que el otoño ha moldeado con sus manos tristes para atemperar el alma, y ahora la Navidad se acerca como tren sin frenos.
Otra vez el otoño. Otra vez las mismas aves de la tristeza aletean sobre las líneas amarillas que uno escribe inconsciente, como si fueran la receta de un medicamento que no existe porque para el alma no valen cucharaditas de jarabe ni pastillitas amargas, sino el más simple remedio casero que sigue siendo un abrazo bien apretado, un pellizcón en el centro de la felicidad y un beso sonoro para espantar a los pájaros de la melancolía que revolotean descaradamente sobre uno y se asoman sin pudor a los párrafos que alguna voz del otoño nos dicta en un susurro lento, como un viejo recuerdo de alguien que hace mucho que se fue en la muerte y que en el olvido se nos ha ido más lejos.
Y mientras, una lágrima literalmente otoñal se desliza por la mejilla del recuerdo, porque las tardes ya casi sin vida también sirven para que el otoño reviva cada vez en ese instante infinitesimal que se abre de par en par como puerta al pasado para echarle un vistazo a todos aquellos que se quedaron detrás de una cuesta del tiempo y que cada dos de noviembre se aparecen sin voz ni vuelo, precisamente, por su taza de café o su caballito de tequila.
Justo como huella pintada en el otoño, otra vez.
Yo nací en enero, pero el otoño es como mi casa. Y el miércoles 21 de septiembre el otoño astronómico nos echa su manto para vivir la feliz época de las alergias y las nostalgias.
A estas alturas de la vida puedo decir que conozco todo los rincones del otoño, y en muchos de ellos he dejado huellas para que los que vienen detrás sepan que por ahí anduvo un náufrago de la vida que le mandó señales de humo a todos los espíritus de la melancolía para que se acercaran a beber una taza de café al borde suave de la tarde, justo un segundo antes de que la noche abriera sus alas y se echara a volar bajo la bóveda celeste de los antiguos fenicios.
El otoño es el otro lado de mi luna.
Con el otoño se va de paseo mi memoria y me lleva a las viejas mañanas de octubre en un galerón enorme de una vieja ciudad donde mi madre preparaba el desayuno y mi padre se alistaba para ir al trabajo en su viejo jeep amarillo como la nostalgia, mientras en el patio un árbol con florecillas blancas anunciaba los vientos helados de entonces, que nos hacía temblar de emoción y de frío antes de echarnos a caminar por la avenida Morelos hacia una escuela de ladrillos donde mis hermanos y yo aprendimos a multiplicar los corazones y a sumar los montoncitos de felicidad para guardarlos en las bolsas remendadas y vueltas a remendar de los sueños.
Con el otoño mi manera de ver el mundo tomó rumbos inesperados: aprendí a observar el árbol más que el bosque, y el bosque más que la angustia.
Pero por encima de eso siempre estuvieron los seres queridos: mis papás, mis hermanos, los compañeros de escuela con quienes en plena fiesta de la niñez compartí tajadas del otoño para armar los partidos de basquetbol y los papelitos alados atiborrados de corazones cruzados por las flechas de algo que se parecía al incipiente amor y que le mandábamos a las niñas que nos miraban extrañadas detrás de sus ojos luminosos y sus trenzas como arco iris y su gesto de fuchi al vernos flacos y sucios, despeinados y descalzos, desfajados y ruidosos como faunos de la mitología navojoense de aquellos años de finales de la década del sesenta.
Con el tiempo nos volvimos feos y circunspectos, resecos y melancólicos, pero el otoño jamás cambió: siempre vino exacto, nunca retrasó su llegada, nunca nos dejó esperando sentados en la estación, como la Penélope de Serrat.
Llegó como llegan las olas del mar y a todos nos entregó los regalos que nos traía en sus alforjas: un año más de vida, acaso un nuevo amor, un motivo más para el llanto, un puñado de rostros del pasado, las voces y los olores del otro lado del Atlántico, y cuántas cosas más que se nos fueron acumulando en el alma para llorarlas despacito bajo el mezquite del patio o a la luz de unas cervezas cristalinas en las rondas de viejos amigos que reconstruyen el pasado con los ladrillos de la memoria:
—“¿Recuerdan al “Electrón”, el maestro de electricidad en la secundaria Othón Almada? ¿Qué será de él?” (Salud).
El otoño siempre estuvo ahí, arropándonos como madre tierna, juntándonos más recuerdos para alimentar el presente, para sentirnos vivos con aquellos viejos programas de soldados y de vaqueros que en la infancia fueron los croquis de la imaginación, en los que marcábamos con cruces azules los días de “Combate” y los de “Bonanza”, y las tardes sabatinas de cine juvenil y los domingos con un infumable Raúl Velasco que poco a poco se fue desvaneciendo en el aire enrarecido del hastío hasta convertirse en polvo del estío.
Y ahora estamos aquí de nuevo, en este otoño circular que nos puebla lentamente.
Bienvenido el otoño.
Armando Zamora. Periodista, músico, editor y poeta.
Tiene más de 16 libros publicados, 12 de ellos de poesía. Ha obtenido más de 35 premios literarios a nivel local, estatal y nacional. Ha ganado el Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS). Una calle de Hermosillo lleva su nombre.