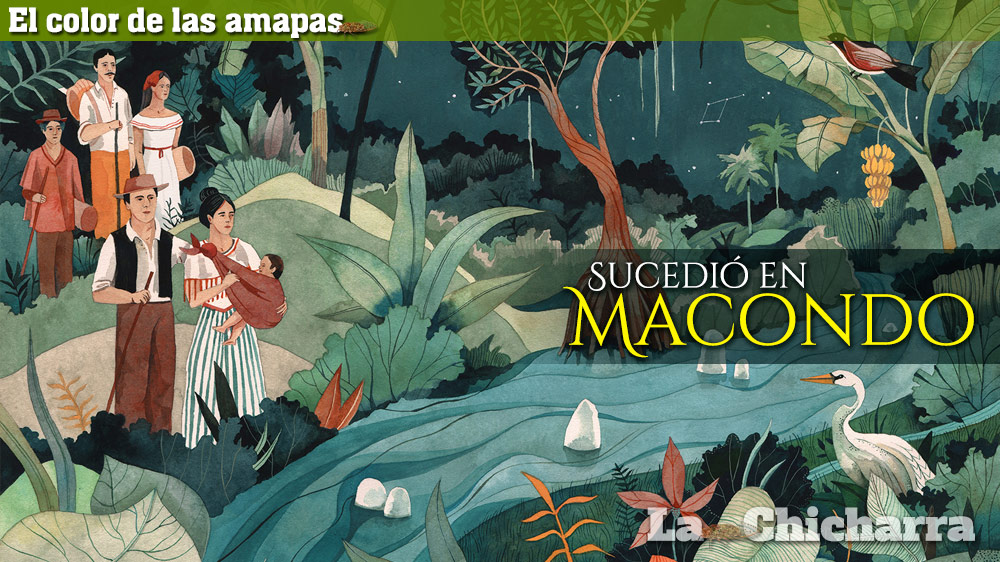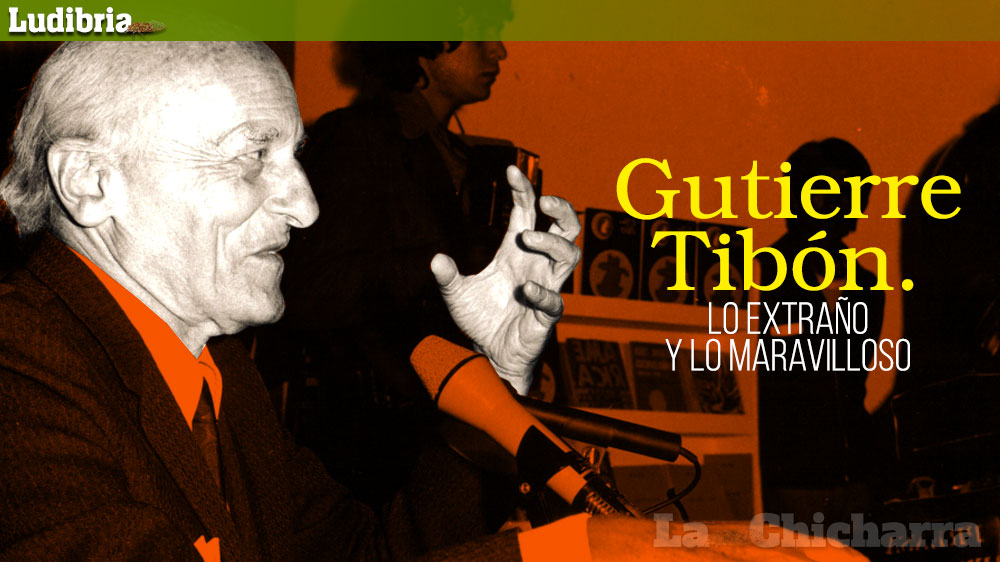El color de las amapas: Sucedió en Macondo
Por Ignacio Lagarda Lagarda
 Era a media mañana del pasado 6 de agosto cuando sonó mi teléfono móvil. Era una prima que me llamaba desde Navojoa alarmada por el fallecimiento de mi hermano Roberto. Me quedé de piedra, tardé algunos segundos en reaccionar mientras mi mente giraba a millones de revoluciones por minuto. Le pregunté de qué estaba hablando, de cómo se había enterado, cuando había sucedido eso, le dije que no estaba enterado de nada…. Me respondió que había escuchado un comunicado de servicio social en una radio local anunciando su fallecimiento, y de inmediato me había llamado.
Era a media mañana del pasado 6 de agosto cuando sonó mi teléfono móvil. Era una prima que me llamaba desde Navojoa alarmada por el fallecimiento de mi hermano Roberto. Me quedé de piedra, tardé algunos segundos en reaccionar mientras mi mente giraba a millones de revoluciones por minuto. Le pregunté de qué estaba hablando, de cómo se había enterado, cuando había sucedido eso, le dije que no estaba enterado de nada…. Me respondió que había escuchado un comunicado de servicio social en una radio local anunciando su fallecimiento, y de inmediato me había llamado.
Le pedí que colgara y me diera unos minutos para responderle y pensé en llamarle a su hijo del mismo nombre pero reaccioné instintivamente y reculé en mi intención pensando en el susto que le daría al preguntarle por la muerte de su papá a boca de jarro, y decidí mejor llamarle al interesado y saber quien me contestaría, así que le llamé a Roberto y de inmediato me contestó con una voz apresurada diciéndome que me volvería a llamar en unos minutos porque estaba en un apuro, antes de que colgara alcancé a gritarle que algo estaba pasando en las radios de Navojoa respecto a su persona.
No supe más que hacer por unos minutos hasta que les llamé a otros de mis hermanos para preguntarles qué pasaba y la siguiente hora se convirtió en una maraña de llamadas que cada vez eran más confusas.
Por lo pronto tenía la prueba de que Roberto estaba vivo y en su oficina.
Como historiador y autor del libro genealógico sobre mi familia corrí a abrirlo en busca de alguien que se llamara igual que mi hermano. No encontré a nadie.
Una vez recuperada la tranquilidad, me puse a cavilar de mi fascinación por la literatura de Gabriel García Márquez, a quien conocí a temprana edad, antes de mis diez, cuando leí “Relato de un náufrago”.
Pero lo que realmente me llevó a alucinar sobre la magia de la fantasía y la imaginación fue cuando leí “Cien años de soledad”, porque descubrí que la literatura se nutre de la realidad, ya que todo lo que sucedía en ese pueblo inexistente llamado Macondo había sucedido en la realidad de mi pueblo llamado San Bernardo.
Sobre todo la existencia de la estirpe de los Buendía que era idéntica a la de los Lagarda de la comarca donde nací.
En San Bernardo, a mis seis años de edad viví la experiencia de conocer el hielo cuando una troca cargada con un producto misterioso envuelto en aserrín dentro unos costales de henequén se postró de reversa frente a la fonda de don Felipe Lugo y los hombres empezaron a descargar aquella prodigiosa entrega. Era el hielo que enfriaría las cervezas en una boda.
Tiempo después descubrí que mi primo Gelio Montaño Lagarda con ese mismo material, pero molido, elaboraba raspados de tres sabores. Vainilla, fresa y piña.
También conocimos a Mateo Matei, un italiano que llegó al pueblo sin decir de dónde e instaló la primera cantina con una mesa de billar e instauró el primer piropo en el lenguaje local: bella madonna!!!!, que gritaba cuando una mozuela pasaba frente a la cantina. Con los años Mateo murió y terminó sepultado en el camposanto local, solo y abandonado como un extranjero desconocido.
A San Bernardo llegó alguna vez un médico de origen francés de apellido Fardeau, quien tampoco nadie subo de donde y porqué llegó, pero instaló un breve consultorio y se dedicó por años a recorrer las rancherías curando criollos e indígenas, ausencias que los briosos mozalbetes pueblerinos aprovechaban para introducirse por un “portillo” del cerco de su casa para saciar los ímpetus de su joven esposa, también extranjera.
El pueblo vivió también el fenómeno de “La hojarasca” que trajo consigo una marea cargada de criollos españoles, franceses, ingleses, italianos y alemanes bajados de la sierra madre que se instalaron y pronto se ganaron el respeto y la confianza de los mestizos e indígenas guarijíos locales y se dedicaron a promover el comercio, la agricultura y la ganadería regional y enriquecieron el ambiente social pueblerino. Treinta años después siguieron su camino hacía los valles agrícolas del mayo y el yaqui.
A inicios de los años cincuenta llegó a San Bernardo un joven profesor rural oriundo del remoto estado de Hidalgo llamado Francisco Juvencio Franco Baca y se instaló para siempre a impartir educación bajo el lema de la época: “la letra con sangre entra” y a base de garrotazos y descalabrando alumnos instauró un sistema de educación académico, deportivo y cultural que le dio fama al pueblo en toda la región y trajo como fruto un semillero de profesionistas locales. También promovió el desarrollo social y físico de la aldea e instauró un régimen de conducta social inapelable, donde la palabra empeñada era honra inquebrantable.
Conocimos también la vida de “Chico” Enríquez, que en su juventud se enamoró de su prima por lo que fue condenado por su familia hasta hacerlo perder la razón y desde entonces deambuló por el pueblo arrastrándose a gatas lanzándole maldiciones a quien lo llamaba por su nombre.
Conocimos también a Roberto Brennan, un carpintero con apellido irlandés, que solo tenía trabajo cuando alguien moría y eso solo ocurría cada “caída de una casa”. De vez en cuando hacía mesas y sillas de guásima, sobre pedido. Y a María de los Ángeles “Changel” Enríquez que nació con el prodigio de los ojos de diferente color, uno verde y otro azul, que hechizaba con su belleza exótica y su cuerpo escultural. No sabíamos que según la ciencia el fenómeno se llama heterochromia iridum y es una anomalía de los ojos por enfermedad o por genética.
Durante mi infancia, menuda sorpresa me llevé cuando descubrí que mis dos abuelos se llamaban Rafael y Alfredo Lagarda Lagarda, tal como yo, como si fueran mis hermanos, y que muchos de mis tíos también se apellidaban así. Que mis tíos maternos también era paternos y que solo tenía una familia: los Lagarda.
La parte más difícil de escribir en mi libro sobre la familia fue construir mi propio árbol genealógico porque por momentos creía descubrir que desciendo de dos hermanos.
Los apellidos de mi padre son Lagarda Cabrera y los de mi madre Lagarda Muñoz. Todo pareciera normal pero mi padre se desquita con los apellidos de su madre que se llamaba María del Rosario Cabrera Muñoz, luego mi madre viene por la revancha con su abuela paterna se llamaba Josefa Lagarda Cabrera y la refrenda con su bisabuela también paterna que era Josefa Muñoz Enríquez, quienes seguramente también eran ancestros de su madre Genoveva Muñoz Vega. Finalmente los bisabuelos de mi padre y mi madre eran dos hermanos respectivamente: Rafael María y Emigdio Lagarda Reyes.
Para terminar, mi padre y mi madre son primos en tercer grado, por lo Lagarda, porque por lo Cabrera y lo Muñoz, son parte de la misma estirpe.
Para la media tarde de ese miércoles fatídico ya circulaba en la red social familiar una fotografía con el obituario de una funeraria hermosillense donde aparecía el nombre de mi hermano en una de las capillas, solo que con 76 años de edad.
Para ésas horas, correos, mensajes y llamadas telefónicas viajaban frenéticas por la red familiar y de amigos.
Por la noche, tratando de entender y descubrir quién era la persona con el nombre idéntico al de mi hermano mayor que había fallecido, le envié un mensaje telefónico a mi primo el teniente coronel Porfirio Lagarda Cabrera, quien por cierto, lleva los mismos dos apellidos de mi padre y que mantiene una fluida comunicación con todos nuestros familiares habitantes de los confines de la sierra madre occidental de donde todos somos originarios, diciéndole: “Porfirio, murió una persona de nombre Roberto Lagarda Lagarda de 76 años en Hermosillo, sabes quién es”.
Su respuesta por el mismo medio fue: “Soy hija de Roberto, hijo de Arnulfo Lagarda de Las Chinacas, mi papá se llama Roberto Lagarda Lagarda y murió esta madrugada”.
Las Chinacas es uno de los pueblos del municipio de Chínipas, Chihuahua donde la mayoría de los que viven allí llevan el apellido Lagarda y quien contestaba mi mensaje era Mirna, hija del fallecido, a quien Porfirio le había pasado su teléfono para que me contestara.
Roberto Lagarda Lagarda, el fallecido, era originario de las Chinacas y se había venido a vivir a Hermosillo con su familia, sin que nosotros, y menos yo, el historiador familiar, nos hubiéramos dado cuenta. No sabíamos de su existencia, pero a su padre Arnulfo sí lo recordaba entre las páginas de mi libro. El tío Arnulfo murió de 98 años apenas en marzo pasado de este 2014.
Le transmití mis condolencias por teléfono a Mirna de parte de toda nuestra familia y le conté la confusión del nombre de su padre con el de mi hermano.
El asunto estaba aclarado, mi hermano podía dormir tranquilo, no había muerto un 7 de agosto de 2014, pero la recordará para siempre porque ese día asistió a su propio sepelio, mientras sigue gozando de cabal salud.
Apenas hace unas semanas, el 31 de julio día de San Ignacio, me puse a recapacitar del porqué llevo ese nombre y extrayendo información de mi libro concluí que me llamo Ignacio Lagarda Lagarda porque mi bisabuelo materno se llamaba Ignacio Lagarda Muñoz (1850), y mis ancestros paternos y maternos fueron: Ignacia Ángela De Lagarde De La Parra (1718), Ignacio Lagarda Heredia (1730), Ignacio Lagarda Rascón (1760), Ignacia Lagarda Díaz (1800), Ignacio Valenzuela Lagarda (1890), su nombre lleva un pueblo de Chihuahua, Ignacio Lagarda Ramos (1920), Ignacio Sierra Lagarda (1935), y tengo un primo Ignacio Lagarda Hermosillo (1975). No tengo nada que ver con Ignacio de Loyola, nací un 7 de octubre.
El episodio anecdótico, además del susto, me sirvió para reflexionar que la literatura se hace a partir de la realidad y volví a darme cuenta, como lo hice en mi primera juventud, que en mi pueblo de origen el apellido Lagarda, con sus nombres respectivos, se repiten, repiten y repiten, como el de los Buendía en el pueblo mítico de Macondo.
Por algo la razón del éxito de Cien años de soledad, es porque lo que ahí se narra sucedió en todos los pueblos del mundo, hasta que un hombre se entere de su propia muerte.
Aunque aún no he descubierto si Carmen Elisa no es mi hermana, sino mi tía, o si en los laberintos más intrincados de nuestra sangre, aún no se ha engendrado un animal mitológico con forma de ser humano y cola de pescado que habrá de poner término a nuestra estirpe.
San Bernardo es ahora un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, pues está previsto que será arrasado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres en el instante en que Ignacio Lagarda Lagarda acabe de descifrar los pergaminos de su historia, porque todo lo escrito en ellos es irrepetible desde siempre y para siempre porque todas las estirpes, como la de los Lagarda, condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra.
Ilustración de portada: Luisa Rivera
*Ignacio Lagarda Lagarda. Geólogo, maestro en ingeniería y en administración púbica. Historiador y escritor aficionado, ex presidente de la Sociedad Sonorense de Historia.