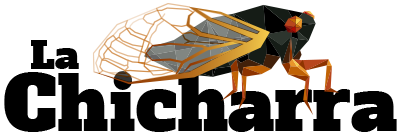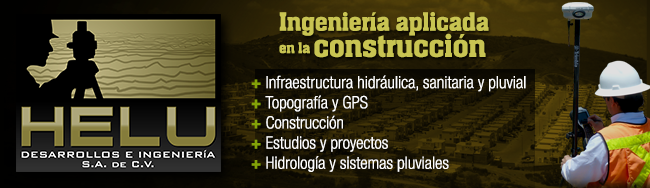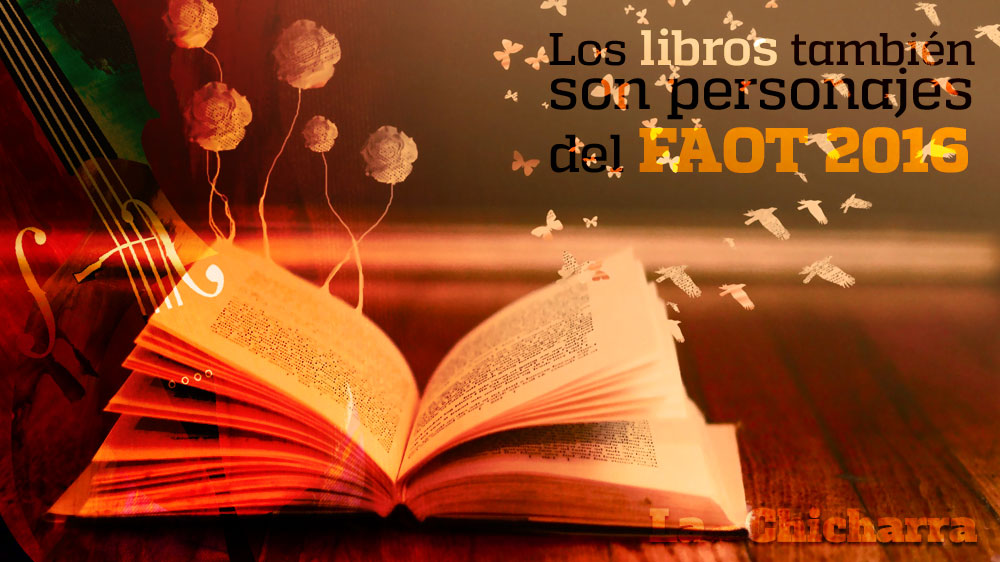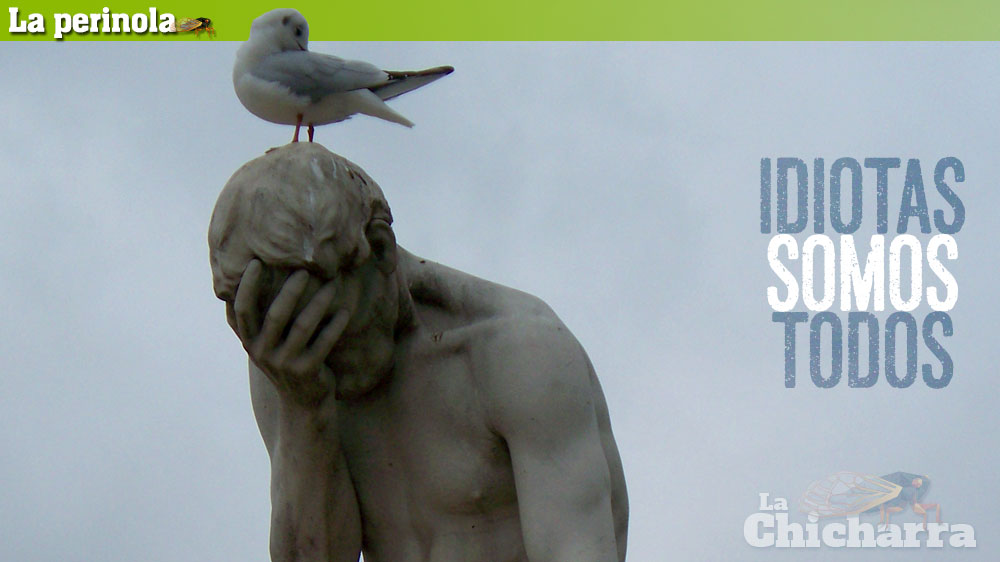El color de las amapas: Zonas de tolerancia en Hermosillo
Por Ignacio Lagarda Lagarda
 El primer lugar en Hermosillo donde se empezó a ejercer la prostitución fue en un lugar conocido como El Parián viejo, un especie de tianguis o mercado donde los comerciantes vendían al aire libre carne de res, frutas, verduras y ropa localizado por la calle El Estanco (No Reelección) entre Sabanillas (Yáñez) y del Datilito (Garmendia). Todos los días al atardecer, cuando los comerciantes se retiraban y se encendían los mechones de aceite del alumbrado público, llegaba un grupo de prostitutas a ejercer el oficio mas antiguo del mundo. Esto sucedió en 1783, y el lugar es ahora la Plaza Hidalgo, en el centro histórico de la ciudad.
El primer lugar en Hermosillo donde se empezó a ejercer la prostitución fue en un lugar conocido como El Parián viejo, un especie de tianguis o mercado donde los comerciantes vendían al aire libre carne de res, frutas, verduras y ropa localizado por la calle El Estanco (No Reelección) entre Sabanillas (Yáñez) y del Datilito (Garmendia). Todos los días al atardecer, cuando los comerciantes se retiraban y se encendían los mechones de aceite del alumbrado público, llegaba un grupo de prostitutas a ejercer el oficio mas antiguo del mundo. Esto sucedió en 1783, y el lugar es ahora la Plaza Hidalgo, en el centro histórico de la ciudad.
Ahí ejercieron su oficio hasta el año de 1832, cuando se trasladaron al Parián Nuevo (Mercado Municipal), localizado por la calle Monterrey entre Guerrero y Matamoros, hoy conocido como edificio comercial El Parián.
Fue el año de 1860, cuando el gobierno municipal, queriendo encauzarlas y controlarlas, les fijó un nuevo territorio en el barrio de La Muralla por la calle Datilito (Garmendia), entre la Yucatán (Colosio) y Sonora, cerca del barrio de las Sabanillas.
En el año de 1874, de nuevo fueron cambiadas, ahora a la céntrica calle Chihuahua, cerca de donde se habían iniciado años atrás.
Esa zona de tolerancia comprendía toda la calle Chihuahua, desde su nacimiento en la calle del Datilito (Garmendia) hasta el puente de Íñigo o Guamuchilares (Jesús García) con los cruces de las calles de Los Piteros (Manuel González), El Cerro, Libertad (Juárez), La Escondida (Callejón Borunda), Abasolo y el Callejón Cerrado.
Dentro de esa zona, a la que sólo tenían acceso los mayores de veinticinco años, se encontraban los salones para los ricos llamados La Coni, La Cayetana y La Tula, donde tocaba una orquesta y un fonógrafo de corneta, de tripitas conectadas a un disco cilíndrico musical; y dos más para los pobres llamados La Pirueta y El Guajiro en la Manigua, donde tocaba un guitarrista, un cilindrero y el del acordeón.
El 24 de mayo de 1876, hubo una protesta de las meretrices por la dura competencia que les hacían seis mujeres clandestinas en la calle del Carmen (No Reelección final).
El año de 1897, el ayuntamiento finalmente promulgó el Reglamento de la Prostitución, obligando a las prostitutas a realizar visitas sanitarias semanales al Hospital Municipal (Jardín I. E de Amante en la Plaza El Mundito) donde, por una cuota simbólica, recibían una tarjeta, una especie de patente de oficio.
De acuerdo al reglamento, se les prohibió el tránsito de día por las calles de la ciudad y el ingreso a espectáculos públicos. Solo lo podían hacer con un permiso especial expedido por la autoridad, siempre y cuando se vistieran con ropa larga, blusa cerrada sin escote, sin maquillaje rojo en la cara –usaban papel rojo de china húmedo– cejas naturales y caminar sin contoneos y llevar los corpiños bien apretados. Después de las once de la noche y hasta las cinco de la mañana, podían pasearse en coche o a caballo.
La zona de tolerancia de la calle Chihuahua duró hasta principios de 1912, cuando fueron cambiadas a la lejana manzana que forman las calles Jalisco y Puebla entre Yáñez y Garmendia, en un lugar que no tenía nombre, hasta que un ciudadano colocó en la esquina de la Yáñez y Jalisco, un grueso tubo con un cartón pintado con bailarinas, letras de carbón con el letrero que decía: Apuntando pa’ Bachimba, en alusión a la famosa batalla de la Revolución, y desde entonces al lugar se le llamó Bachimba.
Por la calle Jalisco había tres salones, el de la Magui Sánchez, el de La Cayetana y el de La Tula, en los que servían bien y se pagaba caro; por la Colima estaban el de La Anita y el de La Trini, donde todo era barato. En ese tiempo hacía furor la música de pianola y abundaban los clientes revolucionarios que derramaban monedas de oro y proliferaba la mariguana, la cocaína y las ladillas.
Esa zona duró casi dos décadas, hasta en el año que 1931 fue reubicada a la calle Escobedo entre Colima (Gastón Madrid) y Durango (Everardo Monroy). Los salones El Patio, El Trancazo, El X, La Esther López y La Cayetana, le daban colorido y ambiente a la nueva zona de tolerancia.
En el lugar destacaba por su hombría y buena fe Prudencio Morales, el dueño de El Trancazo y don Alberto Murray, el agente de la cerveza Carta Blanca que introducía cartones de cerveza a los cuartos del salón La Cayetana y como era el único donde se expendía la mula o cuartito, los clientes, no encontrando cómo llamarla, la bautiza con el nombre de la dueña del salón: “La Cayetana.”
En 1947, el presidente Municipal Roberto E. Romero, ordenó el traslado de la zona de tolerancia de la calle Escobedo al sector comprendido entre las calles Nogales (Healy), Michoacán, Arizona, Américas y 12 de Octubre, declarando al periódico EL IMPARCIAL que “Fue necesario sanear el rumbo, ya que la proximidad de la zona de tolerancia daba la nota discordante a la proyectada ciudad Universitaria.”
En el nuevo domicilio se yerguen los salones El Palacio de Cristal, El Patio, La Esther, El Trancazo, La Trini, La Chona y otros. La victrola y la orquesta suplen a la pianola. Se echa al olvido la mazurca (baile originario de Polonia), la danza, el carquis (fiesta de jóvenes libertinos en tiempos de la revolución mexicana), la polka (danza popular aparecida hacia 1830 en Bohemia, actual República Checa) y se baila el “one-step” (un baile que apareció en Estados Unidos hacia 1910, alcanzando la cúspide de su popularidad en 1914, extendiéndose por todo el mundo en la década de 1920. Su compás es de 2/4, como el pasodoble, y fue asimilado por los bailes derivados del ragtime), el froxtrot (un popular baile estadounidense, que nace en 1914 con las primeras orquestas de jazz, cuyo nombre significa, literalmente, «trote del zorro»), el quickstep (un estilo alegre de los bailes de salón estándar. El movimiento de la danza fluye de manera rápida y poderosa y está salpicado de síncopas), “la brincadita” (un baile de pareja abrazada, sin ordenamiento preciso. En el que los bailarines se desplazan en sentido lateral, con pasos cortos, alternando un salto cada tres pasos. Los movimientos son vistosos y reflejan una gran alegría), y una que otra vez el vals (un elegante baile musical a ritmo lento, originario del Tirol (Austria) en el siglo XII y del sur de Alemania). En los salones se desplaza al guitarrista y en su lugar hace su entrada el mariachi.
La ciudad va creciendo y el domingo 2 de julio de 1958 la zona de tolerancia es reubicada en las goteras del noroeste de la ciudad en el recién construido periférico, en un sector compuesto por las calles de Las Flores, Dalia, Laureles y El Olmo de la colonia Las Flores.
La nueva zona de tolerancia cuenta con todos los servicios públicos modernos. Sus edificios con confortables e higiénicos, sin embrago, hay unos destinados a la modesta plebe. Están los salones El Trancazo, Tokio, El Patio, El Fronterizo, Zenaida, Francisco Pepe, La Esther, El Taconazo, Blue Moon, Café Juanita, El Olímpico, El Clavel Rojo, el Berthas, el Lucila, el Armida, Río de Janeiro, la Burrita, el Candilejas y la Rumba, además de algunas casas de huéspedes.
Para 1987, la mancha urbana rodeó la zona de tolerancia y ante el reclamo por escrito de un vecino de la zona de tolerancia, dirigido al presiente municipal Héctor Guillermo Balderrama Noriega, en el que le plantea que sus hijos cruzan por la zona de tolerancia, camino a la escuela, y a que muchas meretrices ejercían el oficio en otros puntos de la ciudad como le jardín Juárez y el bulevar Kino, el ayuntamiento se planteó tres alternativas: su reubicación por la carretera a Bahía de Kino, ponerle mayor vigilancia o su clausura. Se concluyó que la reubicación resultaba muy cara ya que había que proveerle de toda la infraestructura para su operación, como si fuera una nueva colonia de la ciudad, y el departamento de sociología de la Universidad de Sonora recomendó su cierre.
Finalmente, el 31 de diciembre de 1987 la zona de tolerancia localizada en el periférico norte fue clausurada. Los reconocidos salones cerraron sus puertas para siempre por ordenes del ayuntamiento y el oficio mas antiguo del mundo se esparció por toda la ciudad como una plaga bíblica.
*Ignacio Lagarda Lagarda. Geólogo, maestro en ingeniería y en administración púbica. Historiador y escritor aficionado, ex presidente de la Sociedad Sonorense de Historia.