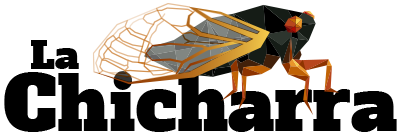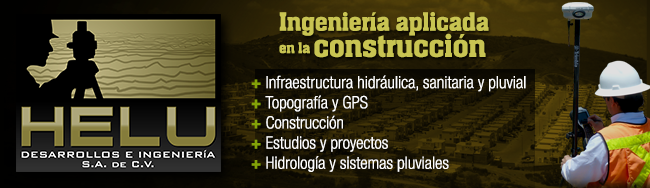El color de las amapas: La Revolución y las instituciones
Por Ignacio Lagarda Lagarda
 Según la Real Academia Española de la Lengua, una Revolución se define como: Un cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Es decir una revolución trae implícita consigo una profunda reforma del estado.
Según la Real Academia Española de la Lengua, una Revolución se define como: Un cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Es decir una revolución trae implícita consigo una profunda reforma del estado.
Desde la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821, la nación mexicana había dejado atrás sus fisonomías indígena y colonial. Aunque ambos lo hubiesen forjado, al país ya no lo definían ni Tenochtitlán ni la Nueva España y aunque surgía un nuevo México, la nación no pudo encontrar sosiego prácticamente durante todo el siglo XIX, ya que a partir del triunfo de la Revolución de Independencia, empeñada en encontrar su propio destino, se sumió en un largo período de luchas intestinas entre conservadores y liberales que incluyó dos invasiones extranjeras (la francesa y la norteamericana) y una guerra civil, que terminó con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez, por lo que no logró sus instituciones públicas, es decir, integrar una sólida estructura de la administración pública, entendiéndose ésta como el conjunto ordenado y sistematizado de los Órganos Administrativos que aplican las políticas, normas, técnicas, sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos para producir bienes y servicios cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales que demanda la sociedad, regulado en su estructura y funcionamiento, por el Derecho Administrativo, en cumplimiento a las atribuciones que las Constituciones federal y estatales confieren al Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Todos los que conocen nuestra historia, aunque solo sea a través de un compendio, saben que los primeros decenios después de la Independencia se caracterizaron por su propensión al sistema de monopolios, de opresión intelectual y de privilegios, los menos apropiados para preparar al pueblo para un régimen democrático.
Durante el régimen juarista se promulgaron Las Leyes de Reforma, las cuales planteaban un examen de las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana. Negaban tanto el pasado indígena como el catolicismo colonial al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena; proponían la separación de la Iglesia y el Estado; la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza.
Juárez quería fundar una nueva sociedad sustituyendo la tradición conservadora del catolicismo por una afirmación universal: la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley.
Y así, la Reforma fundó un México sobre una idea general del hombre y no sobre su situación real, y al sacrificar la realidad a las palabras el país se entregó a la voracidad de los más fuertes. El poder sería de quien lo pudiera tomar y Porfirio Díaz, en nombre de la ideología liberal, subió al poder e implantó una dictadura que duró 30 años.
Con Porfirio Díaz se restableció la paz pero no hubo democracia. Organizó el país, pero restauró los privilegios y permitió la prolongación del feudalismo en el que 40 por ciento de las tierras mexicanas era propiedad de solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y la miseria a millones de campesinos. Estimuló el comercio, construyó ferrocarriles, saldó las deudas de la Hacienda Pública y creó las primeras industrias modernas, pero abrió sus puertas al capitalismo anglosajón que controlaba los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etcétera, mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 a las 16 horas diarias y carecían de derechos sociales, a cambio de un salario miserable e injusto. Promovió el progreso, la ciencia, la industria y el libre comercio. Sus ideales fueron los de la burguesía europea: los intelectuales asumieron la filosofía positivista europea de progreso y los poetas y los pintores imitaron a los artistas franceses y la aristocracia mexicana se convirtió en una clase urbana civilizada y culta.
Ante tales circunstancias, el 5 de octubre de 1910 Francisco I. Madero hizo un llamado a la insurrección invitando al pueblo a iniciar una revolución como si la cita fuera un llamado a una misa de pueblo, diciendo “El 20 de Noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan”, pero el descontento era tal que solo bastó eso para que se iniciara un incendio social incontrolable que culminó con la salida del dictador hasta entonces indestructible.
La primera aportación de Madero al nuevo país al que aspirábamos fue un postulado elemental de toda democracia: Sufragio efectivo, no reelección.
La Revolución de 1910, trató de rectificar el rumbo de la nación en todos los sentidos, liquidar el régimen porfirista, transformar al país mediante la industria y la técnica; acabar con su dependencia cultural, económica y política; reinstaurar una verdadera democracia social; hacer de México una nación moderna pero sin traicionar sus orígenes. La Revolución quería recuperar un México fiel a sí mismo que se quitara de encima un orden social, político y cultural falso que impedían ver al México verdadero.
A diferencia de la Independencia y de la Reforma, la Revolución Mexicana carecía de un sistema ideológico previo inspirado en otros de carácter universal, pero sabía que luchaba por obtener mejores condiciones de vida y que debía recuperar las tierras que durante siglos les habían sido arrebatadas a los campesinos.
En este sentido la Revolución fue un redescubrimiento de México que, en posesión de su pasado, se enfrentaba a la Historia buscando forjarse un futuro promisorio.
Por eso, aún deben permanecen vivas en las palabras del gran poeta contemporáneo y premio nobel de literatura Octavio Paz cuando nos dice que:
“Villa cabalga todavía en el Norte en canciones y corridos; Zapata muere en cada feria popular; Madero se asoma a los balcones agitando la bandera nacional; Carranza y Obregón viajan aún en aquellos trenes revolucionarios en un ir y venir por todo el país alborotando los gallineros femeninos y arrancando a los jóvenes de la casa paterna. Todos los siguen, ¿a dónde? Nadie lo sabe. Es la Revolución la palabra mágica, la palabra que va a cambiarlo todo y que nos va a dar una alegría inmensa y una muerte rápida… Sus héroes, sus mitos y sus bandidos marcaron para siempre la imaginación de todos los mexicanos.”
La Revolución Mexicana culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la que se establece una verdadera reforma del estado mexicano, siendo ésta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos, ratificó el sistema de elecciones directas, se decretó la no reelección presidencial, se suprimió definitivamente la vicepresidencia, se dio mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a las entidades federativas. En este marco se creó el municipio libre, y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. Entre otras garantías, la constitución determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas, y reconoce como libertades las de expresión y asociación de los trabajadores.
A partir de entonces México inició una nueva forma de vida y por lo tanto requirió del establecimiento de una profunda reforma de la administración pública y empezaron a nacer las instituciones del pueblo mexicano.
La historia de México durante el siglo XX fue el de la construcción de todo un andamiaje de instituciones que ofrecieron al pueblo mexicano lo que todo el siglo XIX y la primera década del XX les habían negado.
En el marco de los festejos del centenario de la revolución mexicana, Beatriz Paredes Rangel, que como presidente del Partido Revolucionario Institucional concibió un homenaje a la obra de los presidentes del siglo XX y le encargó a Beatriz Pagés Rebollar, Licenciada en Ciencias de la Educación, ex diputada federal y Secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, la coordinación y recolección de una serie de ensayos relativos a las instituciones fundadas por los presidentes mexicanos del siglo XX, escrito por diversos intelectuales sobre el tema en el país. Entre ambas, han formado un dueto inigualable que, junto con los autores de los ensayos, ha hecho posible la existencia de una obra, única en su tipo.
El resultado fue el libro REVOLUCIÓN E INSTITUCIONES en el que se presentan una serie de 29 ensayos magistrales de 33 eruditos autores que nos guían por los diversos gobiernos del siglo XX de nuestra historia, que nos muestra las principales aportaciones que hicieron los presidentes mexicanos a nuestro país, desde Francisco I Madero en 1911, hasta Ernesto Zedillo Ponce de León, quien terminó su periodo en el año 2000.
En estos 29 trabajos de investigación, reflexión y estudio, se desentraña la visión del mundo y el proyecto de nación que motivó a estos 18 mandatarios, a forjar las instituciones más fuertes y sólidas que jamás se concibieron en nuestra patria.
A lo largo de las 542 páginas del texto, los ensayistas analizan los avances institucionales de 1911 al 2000, esto durante los gobiernos del PRI. De igual manera se describen los avances en el país en materia social, económica y de seguridad.
Incluye también algunas páginas con fragmentos de novelas de la época de la Revolución, como “El Resplandor” de Mauricio Magdaleno; “Al filo del agua” de Agustín Yáñez y; “Vámonos con Pancho Villa” de Rafael Muñoz.
Dentro de las personalidades que participan como ensayistas están Luis Ángeles, Humberto Benítez Treviño, Pedro Joaquín Coldwel, José Ramón Cossío Díaz, Emilio Chahuayffet, Daniel Díaz Díaz, Francisco José de Andrea Sánchez, Martin Esparza, José Luis Ezquerra, Américo Flores Nava, Mario Luis Fuentes, Sergio GarcíaRamírez, Ricardo García Villalobos, Francisco Tomas Gallart, Luis Raúl González Pérez, Guillermo Guerrero Villalobos, Luis Hernández Palacios, Raúl Jiménez Vázquez, Jesús Kumate, Roberta Lajous, José Manuel Lastra Lastra, Renate Marsiske, Héctor Mayagoitia, Julio A. Millán, Jaime Nuño, Arturo Olguín, JoséÁngel Pescador, Sergio Reyes Osorio, Humberto Roque Villanueva, Dulce María Sauri, Ignacio Solares, Felipe Solís Acero, Francisco Suarez Dávila, Rodolfo Stavenhagen.
La trascendencia de este libro radica en que nos ofrece la oportunidad de recordarnos la importancia que las instituciones tienen. Además, nos permite recordar las razones por las cuales esas instituciones fueron creadas, en una época en la que la Revolución debió tener un significado transformador y la inspiración de un nuevo proyecto de país mediante la multiplicación del trabajo, la educación cívica y la seguridad social.
También es un recordatorio puntual de nuestros orígenes y nuestra deuda con los hombres y mujeres que lucharon por nuestro país, y que hicieron posible la existencia de instituciones tan sólidas, que han resistido los múltiples embates de la reacción y la izquierda más recalcitrantes.
Pero para conocer la historia de cómo se gestó este libro, dejemos que la propia Beatriz Pagés nos lo diga leyendo una parte de su introducción en el mismo:
En su presentación narra cómo se inició este texto y comenta que Beatriz Paredes “la obligó a sentarse en el cabús de la historia, a recorrer sus vagones y llegar hasta la punta del tren”. Sigue diciendo: “Le propongo un documento descriptivo, cuantitativo, donde se evalúen los resultados de las diferentes instituciones nacionales de la Revolución a nuestros días”. El mensaje fue claro: “se trataba de poner en evidencia la dialéctica entre aquellos regímenes que asumieron la construcción del andamiaje institucional, como la principal responsabilidad del estado mexicano, y los que se han encargado de desmantelarlo”.
“El libro REVOLUCIÓN E INSTITUCIONES pretende recuperar la memoria histórica de un movimiento que terminó metamorfoseándose lo mismo en hospitales que en escuelas, universidades, caminos, puertos, bancos e industrias. También, en claras políticas de desarrollo y crecimiento. Un proyecto revolucionario que siempre colocó en el horizonte y en el centro del escenario la reivindicación de los derechos del hombre. Un proceso de diseño institucional a favor del campesino, del obrero, del indígena; de la autosuficiencia alimentaria y la soberanía energética”.
“Por ello, este libro fue diseñado a partir de la transversalidad natural que tuvieron, a lo largo de las diferentes administraciones, la educación, el desarrollo agropecuario, la obra hidráulica, las comunicaciones, la energía, la salud, las finanzas, el indigenismo, la urbanización, la política laboral, la cultura, las fuerzas armadas, la política exterior, el desarrollo social, la reforma política, la industria y el comercio; el turismo y la justicia”.
“El libro comienza con Francisco I. Madero y concluye en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, colocando cada materia, asunto o reforma en el lugar, fecha o periodo donde se originó o adquirió mayor relevancia. Así como la Constitución de 1917 durante el gobierno de Venustiano Carranza y la Secretaria de Educación Pública nació en la administración de Álvaro Obregón, al Banco de México se le ubica, por su origen, en el gobierno de Plutarco Elías Calles”.
“Los artículos constitucionales, 3º, 27º y 123º fueron abordados en forma independiente, por ser eje de la Declaración de los Derechos Sociales de 1917 y ser causa y aportación fundamental de la revolución de 1910. También por razones emblemáticas de justicia, soberanía y democracia se dedica un espacio a Petróleos Mexicanos, a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, al voto de la mujer y a la reivindicación de los derechos indígenas”.
“La cultura ocupó un lugar estelar en la vida posrevolucionaria del país. Por ello, su presencia en estas páginas y también por eso la selección de algunos fragmentos tomados de obras que forman parte de la Novela de la Revolución”.
“¿Por qué ver para atrás? Porque es urgente e inaplazable construir, a partir de nuestra realidad histórica el mañana. Porque a México hay que rescatarlo de la cultura de la muerte. Porque alguien tiene que desatarle las alas al águila y echarla otra vez a volar”.
Por su parte Don José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y prologuista del libro dice lo siguiente:
“Hace años que el impulso revolucionario terminó entre nosotros. Las posibilidades de transformación social se han dejado de lado para dar paso a una administración más o menos eficiente, cuando más, de los conflictos sociales. La extinción del impulso se dio a partir de la imposibilidad de ordenar y regular una compleja red de clientelas, socios y adversarios.”
“El impulso transformador siempre valido y en ocasiones efectivo y real, se vio desplazado por un discurso necesariamente autocomplaciente, por un retorno sin fin a unas fuentes cada vez más lejanas en el tiempo, pero también en los propósitos que se vivían cotidianamente”.
“El régimen hasta entonces invencible reconoce el cambio en la sociedad, admite la mayoría de edad de esta y la deja expresarse y participar. Cambia su discurso”.
“Los gastados referentes revolucionarios se perdieron, sin poderse sustituir por otra cosa que por la oposición al régimen desde el gobierno”.
Estamos en un momento en el que las palabras parecen informarnos bien de nuestro presente, pero no nos permiten ver más allá, ni en el pasado ni en el futuro. Tampoco nos explican lo que vivimos. El recuento de los males es puntual, cotidiano, puntilloso. A diario se nos informa quien hizo que y donde lo hizo; se habla de la malicia, el desempleo y la pobreza; se nos presentan cifras y datos. Nada se dice, sin embargo, de la razón de los males ni, mucho menos, de sus soluciones.
Las instituciones fundadas en los años del régimen priista y en los años del panismo están ahí y actúan. Las fundadas en trances no pueden confundirse con el discurso que las generó, ni por ello levantar sospechas o generar menosprecio.
No se trata de hacer aquí, desde luego, una apología de todas las instituciones creadas o por crear. Unas funcionan, otras no y otras sobran. Más allá de estos juicios, lo que interesa destacar es que, con independencia de su desempaño, aquello que en el futuro habrá de mantenerse son ellas y no, es fácil comprenderlo, quienes hoy las creen, administran, traten de controlarlas o, de plano, capturarlas.
La importancia del libro que Beatriz Pagés me ha pedido presentar, precisamente radica en la posibilidad de recordarnos la importancia que las instituciones tienen. Además y en modo alguno secundariamente, nos permite recordar las razones por las cuales esas instituciones fueron creadas en una época en la que la Revolución será un significado transformador.
En el mundo moderno, los sujetos formados en las instituciones educan, sanan, juzgan, legislan, regulan o para decirlo de un modo directo, interviene en la conducta de quienes componen una sociedad. Las instituciones son las grandes palancas del control, la ordenación, la marcha social.
Las instituciones, en tanto formas de operación, no son neutras en tanto son constructos humanos y, por ende, históricos. Unos se crean para ciertos fines y otros para otros dependiendo de quién los crea, quien las opera, quien las controla. La creación de las instituciones revolucionarias tuvo un signo común, fue su afán totalizador. La revolución necesitaba institucionalizarse o, lo que es lo mismo, hacerse omnipresente. Sin embargo, esto ya cambió. La actual pluralidad social dificulta pensar en esos afanes homogeneizadores.
Recordar cómo se hicieron muchos de esos esfuerzos institucionales y recordar también como se perdió mucho de lo logrado, puede ser un buen esfuerzo intelectual. En esas dos condiciones, utopía y razón, descansan nuestras tan necesitadas posibilidades de cambio.
De las casi 60 instituciones creadas durante el período de los presidentes de México mencionados en el libro, tan solo por mencionar algunas, sobre todo las que nos atañen a los sonorenses, destaco las siguientes:
Álvaro Obregón (1920-1924)
Secretaria de Educación Pública (SEP)
Departamento de Estadística Nacional.
Ley de Ejidos.
Dirección de Irrigación y la Dirección de Cooperación Agrícola.
Plutarco Elías Calles (1924-1928)
Dirección General de Educación Secundaria en la SEP.
Instituto Técnico Industrial,
Escuela Nacional de Constructores;
Escuela de Ingenieros Electricistas,
Orquesta Sinfónica de México
Ley General de Pensiones Civiles de Retiro,
Banco de México,
Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios,
Comisión Nacional Bancaria.
Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Comisión Nacional de Irrigación
Comisión Nacional de Caminos.
Ley sobre Repartición de Tierras Ejidales.
Abelardo Rodríguez (1932-1934)
Palacio de Bellas Artes.
Departamento de Trabajo,
Ley del Salario Mínimo
Ley del Servicio Civil.
Ley de Beneficencia Privada.
Departamento Agrario.
Nacional Financiera (NAFINSA);
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A.;
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Aeronaves de México.
Y para contestar la pregunta que Beatriz Pagés se hace en su introducción al libro: “¿Por qué ver para atrás?, debo responderle lo siguiente:
Contrario a lo que muchos piensan que el estudio de la Historia no tiene ninguna utilidad práctica, debo decirles que el conocimiento de la historia es un inmenso patrimonio cultural de carácter múltiple que acompaña cada paso de nuestras vidas en el presente, pues la cultura es la fuerza totalizadora de la creación: el aprovechamiento social de la inteligencia humana, que tanta falta nos hace falta en los inicios de ésta centuria convulsionada con los avances vertiginosos de la tecnología, en la que vivimos embebidos en los prodigios impersonales de la información en tiempo real, que nadie sabe para qué le sirve, haciéndonos insensibles al idealismo febril y darle prioridad a los sentimientos. Por no haber sabido incorporar los fundamentos de nuestra cultura histórica a nuestra cultura contemporánea.
Si bien es cierto que el estudio de la Historia no nos hace por fuerza mejores personas, estoy convencido de que quien no la conoce tiene menos posibilidades de comprender el mundo, de comprender a los demás y de comprenderse a sí mismo.
Conocer los hechos históricos habitados por personajes profundos y contradictorios, como cada uno de nosotros, impregnados de emoción y desconcierto, imprevisibles y desafiantes, se convierte en una de las mejores formas de aprender a ser humano.
Porque el estudio de la Historia cumple una tarea indispensable para la supervivencia humana: no sólo nos ayuda a predecir nuestras posibles reacciones futuras, sino que el conocerla nos ayuda a veces a entender qué pasaría si la experimentáramos de nuevo.
La Historia es el tirabuzón que nos encamina hacia otros conjuntos de ideas que nos alientan a comprender mejor el mundo, a nuestros semejantes y, por supuesto, a nosotros mismos.
En las historias del mundo se encuentra lo mejor y lo peor de nuestra especie: nuestra conciencia, nuestras emociones y sentimientos, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestras dudas y prejuicios, y acaso también la medida de nuestro albedrío.
La Historia se inaugura, pues, no cuando el primer humano la contó, sino cuando los demás se reconocieron en su narración y decidieron escucharlo para entenderse mejor a sí mismos.
El cerebro humano es una máquina del futuro. Gracias a ello, la Historia ocupa un lugar tan destacado en nuestra idea del mundo, y por eso es una herramienta indispensable para nuestra especie. Porque el cerebro humano cuenta con un solo material a partir del cual dibujar los escenarios del porvenir: el pasado, por supuesto.
A los seres humanos nos caracteriza el orgullo y la tozudez, y nos empeñamos en revivir el pasado a partir de un señuelo, de un olor, o de una fotografía hecha pedazos.
Entendida como disciplina rigurosa, la Historia al menos nos permite contar con versiones contrastantes de nuestro pasado, más allá de las intenciones ocultas de cada Historiador en particular.
La Historia la escriben los vencedores – si duda, pero ello no obsta para que, por aquí y por allá, de modo subrepticio, se filtre de vez en cuando la visión de los vencidos.
Toda ficción es, Historia y viceversa. Ello no quiere decir que la literatura sea realidad, sino que, para cumplir sus metas, necesita de la imaginación tanto como de la Historia. Por supuesto el historiador debe constatar sus afirmaciones con sus fuentes, mientras que al novelista le basta con acomodar los acontecimientos a su libre conveniencia, pero lo relevante es que en ambos casos nos hallamos frente a interpretaciones narrativas de la realidad.
Sin embargo, la Historia ofrece un testimonio inigualable de nuestro paso por la Tierra. Porque, de manera más profunda que la Literatura, permite que quienes la estudiamos, nos coloquemos no sólo en el impasible lugar de los hechos o en el efímero territorio del pasado, sino también en el cuerpo y en la mente de quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de presenciarlos.
Recomiendo ampliamente leer este libro de Historia, espero que lo aprovechen y lo disfruten, pero sobre todo, que les ayude a ser mejores seres humanos y como consecuencia, a los que aspiran a gobernarnos, a ser mejores servidores públicos porque creo que a este país ya le llegó una vez más la hora de hacer un cambio, ya no violento, sino profundo de las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Es decir, una profunda reforma del estado.
*Ignacio Lagarda Lagarda. Geólogo, maestro en ingeniería y en administración púbica. Historiador y escritor aficionado, ex presidente de la Sociedad Sonorense de Historia.